
Dolores Barrón
Crear en Salamanca se complace en publicar unrelato de la poeta y cuentista Dolores Barrón (Madrid, 1946). Desde muy temprana edad ve la literatura como una forma real y cotidiana de expresión o más bien de estar en la vida, pero es a partir de los cuarenta años cuando comienza a escribir. No obstante, hace apenas unos años decide finalmente mostrar su trabajo más allá de su pequeño círculo de amistades. Casada con el fallecido poeta venezolano Héctor Vera, viaja a los veintisiete años a Venezuela donde fija su residencia hasta su regreso definitivo a España en 2010. Ha publicado algunos de sus cuentos en revistas y periódicos venezolanos. En ellos se evidencia la influencia de los dos continentes en donde ha residido. Con la Fundación Editorial el Perro y la Rana publicó en 2007 un poemario titulado ‘Los instantes son de Dios’, dentro de la colección Poesía venezolana y tiene en su haber varios libros inéditos. Durante muchos años trabajó en talleres de creatividad infantil, escribió cuentos infantiles y fue editora de las revistas El Tren de Colores y Siete Lunas. Actualmente vive en Barcelona, donde su necesidad de seguir explorando su mundo interior la ha llevado a cultivar junto con la literatura la escultura creando pequeños seres alados en un surrealismo que, como bien dice la escritora, viene de una necesidad inexplicable.

AMELIA
De seguro usted también es ahora un ángel que revolotea por las habitaciones de la que fue su casa y va hasta las caballerizas y se regresa sin que nadie la vea, porque al igual que usted las personas que poseían la gracia han ido desapareciendo.
Había tiempo para soñar mientras las gallinas se comían el maíz y el jugo de parchita se mecía en los vasos al compás de la brevedad del hielo. Sentados en el escalón que daba al patio veían el granado que nunca creció. Las granadas pequeñas y sin sabor yacían en el suelo. Cómo hablarle sin que pareciera presunción de la otra Granada, de otros frutos, de otras ciudades y climas distantes. Y total para qué, si sólo eran tus recuerdos que brillaban ajenos entre las hojas del café.
Sus manos ágiles y fuertes en el trabajo se entrelazaban torpemente para descansar sobre lo que en algún tiempo fuera su cintura. Esas manos tan recias se volvían tímidas e inútiles y se diría que hasta vergonzosas a la hora de hablar.
— Sabe, yo fui la única de todos mis hermanos que se quedó al morir mis padres, cuidando estas tierras y lidiando con este poco de animales. Ni siquiera me casé y no por falta de pretendientes. Algunos hasta me llegaron a gustar, pero siendo la mayor de mis hermanos, vi parir a mi madre demasiadas veces como para que me quedaran ganas. No, no es que me dejaran verla, es más, cuando la comadrona se daba cuenta de que yo estaba ahí de una vez me trancaban la puerta, pero los gritos se oían igualito y era hasta peor. Humanamente no sé cómo mamá podía soportarlo.
Al fondo del patio estaba el cobertizo y sobre la cocina de leña, el caldero con vástago, afrecho, cambur verde y sal. Hervía sin muchos miramientos, era la comida para los cochinos.
— Mañana tendré que preparar también el alimento para la vaca que parió allá arriba en la loma. ¡Dígame que hay veces que no me alcanza el tiempo!, y eso no es nada, cuando venga la recogida del café, ¡ahí sí que es verdad!, y dándole gracias a Dios que están esas matas bien cargadas.
Ella guardó silencio y tú viste correr las liebres por los campos de Castilla. Segado el trigo el amarillo se apacigua esparciendo el aroma del venidero pan. Las codornices, las palomas torcaces, los toros a lo lejos, y en el campanario el nido de las cigüeñas que siempre han de volver.

— ¡Mire!, no se me vaya sin que le dé alguito que tengo guardado desde hace días.
— No, no se preocupe que todavía voy a estarme un rato más —dijiste mientras inclinabas tu cabeza en el quicio de la puerta y cegado por el resplandor te dejaste llevar hacia tus deseos más íntimos; el de ser un perro, un perro bien alimentado, perezoso e indiferente, de esos que ni siquiera se sienten en la obligación de ladrar. Te quitaste los zapatos, el contacto de tus pies sobre las lajas calientes del patio te convertían en el animal que tumbado al sol es sólo tibieza, algo en extremo placentero y secreto. Sentado donde estabas, las latas, con restos de comida, se podían ver debajo del naranjo. Eran latas viejas de manteca. Demasiado visibles a pesar de las hortensias y las rosas, siempre una cosa al lado de la otra sin que a nadie le importe. Así son las cosas por aquí.
El jardín era una suerte de selva privada, un amasijo de flores. Algunas crecían a la sombra de otras que las cubrían a modo de cortina y que ella descorría a veces con sumo cuidado para arrancar la mala hierba. Y todo aquel aparente desorden te daba a conocer un orden distinto del cual tú no tenías memoria.
— … Es que cada vez que lo pienso… ¡muérganos ladrones! El que me agarró por el cuello era como el más bravo. Yo no sé de dónde me salieron las fuerzas para poderme zafar de ese hombre, y de una vez me puse a llamar a mi mamá a gritos. Debe ser que ella me oyó y ellos como que de alguna manera la sintieron, porque ahí mismo se fueron corriendo. Quién les pudo venir con el cuento de que yo tenía un horcón lleno de plata, pero… ¡poder ser tan pendejos!
Se echó a reír como siempre que contaba esta historia, santiguándose varias veces. Si era por el perdón de aquellos hombres, o dando gracias al cielo porque no pudieron conseguir lo que buscaban es algo que nunca llegaste a saber, pero tú también habías oído hablar de eso. Incluso ella misma te confesó en una ocasión que no tenía dinero en ningún banco por temor a que no se lo devolvieran cuando lo fuese a necesitar. Si de verdad existía ese famoso horcón, habría que ver cuál de todas esas cajas viejas de metal, madera y cuero que tenía debajo de las camas y encima de todos los armarios podía llegar a ser.
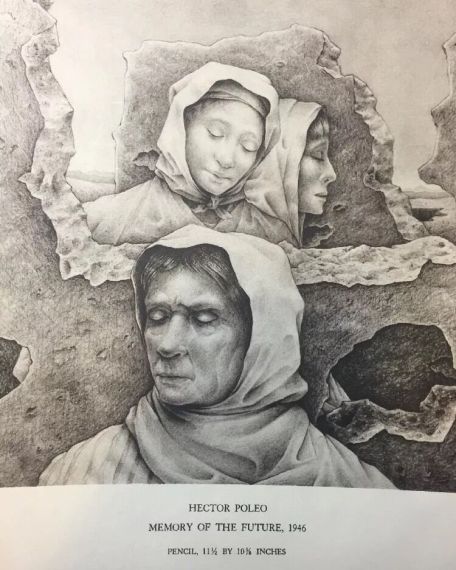
Muchas veces lo habías pensado mientras recorrías las habitaciones a oscuras, pues las ventanas sólo se abrían a la hora de barrer. La curiosidad y la fantasía de haberlo encontrado te llenaban la boca de saliva fresca. Era el sueño tantas veces soñado en tu niñez, el tesoro que siempre parecía estar tan cerca.
Habías nacido en una ciudad ensombrecida, un agua verdusca y fétida la atraviesa, ni siquiera es un río, es un pedazo de mar abandonado. Nada puede ser más triste.
Tu madre maldice los días grises. La lluvia fina que nada limpia pero enferma. También maldice a las mujeres que la rodean: chismosas, beatas y desabridas y sobre todo a tu padre que ha decidido vivir en otro mundo. Desde el balcón ves el ultramarinos vacío. Uno de los dependientes está en la puerta liando un cigarrillo, es el que más se ríe cuando se te olvida lo que tu madre te manda a comprar. De la taberna que está frente a la iglesia sale un grupo de hombres abrazados cantando en una lengua antigua que tú desconoces pero que te gusta oír. Ella te llama, está en la cocina al lado de la ventana que da a ese hueco negro que es el patio. Para ir hasta donde ella está lo que has de atravesar se te hace largo: sales del balcón y entras en el salón con sus sillones de terciopelo rojo oscuro, exageradamente grandes. Encima del tresillo está el cuadro de la abuela que ocupa gran parte de la pared, tiene una niña sentada en su regazo que te sigue con la mirada a todas partes. A pesar del horror que esto te causa ella sonríe mientras sostiene con su mano izquierda la pierna de una muñeca que cuelga boca abajo, mientras sus rubias trenzas flotan en un espacio en sombras más allá de las faldas de tu abuela.
Después está la alcoba de tus padres dividida por dos gruesos cortinones azul marino, descorridos y sujetos con cordones dorados que terminan en dos borlas de flecos ya raídos con los que tú juegas a que te embadurnas la cara a modo de brochas de afeitar. De un lado la cama con sus dos mesitas de noche, y del lado que da al balcón, una mesa camilla con dos sillones pequeños y el costurero. Pero lo que recordarás con más frecuencia a pesar tuyo es la vieja silla de alto respaldar que está al fondo, pegada a la cortina del lado de la cama donde se acuesta tu padre. Él la utiliza para colgar su chaqueta, la corbata, y con sumo cuidado, a pesar de su ebriedad, los pantalones doblados por el pliegue. Aunque tú bien sabes que esa silla no le pertenece. En las noches, cuando ellos ya se han dormido y sin saber por qué, te despiertas y vas hasta su cuarto. La ropa de tu padre ya no está en la silla. De espaldas a ti un hombre pequeño descuelga otra chaqueta, del asiento toma un sombrero de copa y se lo pone, al darse la vuelta termina de abrocharse los botones del chaleco. Vestido como para una gran fiesta que ha de tener lugar en otro tiempo, al contrario de la niña que está en el cuadro, este hombre a pesar de tener los ojos muy abiertos no parece fijarlos en nada. Permanece en el mismo lugar todo el tiempo, baja la cabeza levemente frente a ti y simulando una amplia sonrisa te muestra unos dientes abismalmente blancos. Al cerrar la puerta todo desaparece, sólo el miedo sigue aleteando rabioso en tus oídos hasta que al final te duermes.

Al pasar por el hall tocas la fría cabeza del caballo de bronce. Es algo que haces casi sin darte cuenta «cuando esté más grande podré levantarlo y me lo llevaré para mi habitación». Luego viene un pasillo largo y estrecho, hay un comedor que rara vez se utiliza porque casi nunca tenéis invitados, y tres o cuatro habitaciones más. Cuando están las luces encendidas del pasillo puedes ver el cuadro de la mujer desnuda que tanto te gusta y que un tiempo después será el motivo de tus primeras caricias encerrado en el cuarto de baño.
Tu madre ya ha recogido la ropa que al fin parece estar seca «toma hijo, sujeta fuerte», te da las dos puntas de la sábana, ella coge las otras dos, hay que sacudirla varias veces para que el hollín desaparezca «¡malditas fábricas! deja de mirarme y sujeta esta otra». A pesar de la amargura, su rostro y su manera de vestir se te parecen a los de las artistas de cine, demasiado hermosa para ser real, «anda, ya te puedes ir a jugar». No vas al colegio porque no siempre hay dinero para pagarlo y a las escuelas públicas sólo van los pobres, mientras otros niños aprenden a leer tú andas suelto por la casa haciendo lo que te viene en gana, tarde en la noche te sobresaltan los reproches, tu padre acaba de llegar, después se hace el silencio y cada uno se reencuentra con sus sueños. En el primer piso de la calle García Rivero donde rara vez entra la luz del sol pasarás los nueve primeros años de tu vida. Después, anduvisteis de un lado para otro en un peregrinar sin fin, buscando que tu padre asentara cabeza, que la fortuna os fuera favorable, que en tu casa el vino y los fabulosos proyectos fallidos dejaran de existir pero los milagros nunca andan a la par de la angustia, ni siquiera en estas tierras donde todo extranjero prospera lo habíais logrado y finalmente os quedasteis entre estas altas montañas donde el mar es un desconocido para no sufrir tanto la nostalgia de saberos condenados al exilio.
La señorita Amelia, como la llamaban todos a pesar de su edad, antes de levantarse puso los vasos vacíos en la bandeja de peltre, los jóvenes con trajes suntuosos y pelucas blancas que al parecer se divertían mucho jugando al corro, una vez más fueron salpicados de parchita. Caminó despacio por el corredor hasta llegar a la cocina, llevaba el mismo vestido la tarde que por descuido dejó entreabierta la ventana de su habitación y al acercarte la viste bailando sola con la mirada puesta en alguien que tal vez conoció en su juventud o quién sabe si lo fue creando en la medida de su tiempo. Y por primera vez en tu corta existencia reconociste el dolor de estar en la otra orilla y no saber qué hacer.

Tus débiles pestañas doradas intentan dar sombra a tus grandes ojos claros, ahora todo tu cuerpo está bañado por la luz, así imaginas la eternidad y te quedas callado sin moverte cuidando de que nada suceda. Sientes que ella regresa pero no te importa, a su lado el silencio no es una falsa noche que hay que justificar mintiendo. A su lado el silencio es un estar bien sin necesidad de darse cuenta y tú nada quieres saber y nada quieres entender, al menos no en este momento en que te sientes tan cerca del sol.
— Tenga usted, joven, delicada de piña y dulce de higos, yo creo que me quedaron un poco cerreros, debí de echarle más panela.
— Está delicioso —todo lo que ella cocinaba te gustaba.
— Mire, por qué no se va para la sala y se arrecuesta un rato, está que se cae de sueño.
— No, gracias, aquí estoy bien —Y esperaste a que ella te diera la espalda para decirle —Señorita Amelia, cásese conmigo.
Se lo dijiste muy bajito pero cuando ella se volvió y te miró te sobresaltaste pensando que podía haberte oído.
— Siempre consiguió el trabajo del que me habló el otro día.
— No, lo que pasó es que… —ella te interrumpió. —Lo que no se da es porque no se tenía que dar, ya verá que consigue otra cosa mejor.

Le habías mentido, lo habías hecho siempre, desde el principio para agradarle, para dártelas de algo que no eras y ahora no sabrías por dónde empezar. El polvo de la tiza te da escalofríos, tienes que borrar lo que está escrito en el pizarrón, ahora te toca a ti, el borrador se te cae de las manos, el mongólico que está sentado en un rincón con la boca entreabierta abre más la boca y te muestra su rosada lengua, a él no le importa lo que está pasando sólo intuye tu vergüenza, lo miras y sientes deseos de destrozarle la cara. Tuviste que aprender rápido, terminar la escuela en la mitad del tiempo establecido, no es tu culpa pero eso no cambia nada.
La carretilla de Sisto retumba en el patio. Cuando viene sin ella ni se siente, sus pies descalzos arrastran el quejido sordo de innumerables batallas donde los vencidos siempre fueron los mismos. El fiel sirviente de la señorita Amelia te mira con malos ojos, si por él fuera no te dejaría entrar.
— Sisto, venga acá, hombre, ¿no quiere un cigarrillo?
— Si es su gusto dármelo.
Siempre te contesta de ese modo, como si te hiciera un favor recibiendo lo que tú le das. Al soltar la carretilla junto a ti escupe un salivazo de chimó que por poco te cae encima, le cuesta con las manos temblorosas sacar el cigarrillo del paquete. Si tuvieras dinero le darías la cajetilla, es más, le comprarías unas cuantas. Igual te va a seguir odiando pero de todas maneras es algo que te gustaría hacer. Sisto agarra de nuevo su carretilla. El cigarrillo se lo fumará luego cuando haya terminado la faena, sabes que es inútil retenerlo. Al principio ese mutismo te incomodaba, querías ganártelo a como diera lugar, su recelo te asustaba. Ahora te sientes más seguro pero de todas formas siempre te sobrecoge su presencia, pareciera que un rencor de siglos lo acompaña.

El sol que entra en tu pecho desmoronándote, haciéndote partícipe de nuevas emociones, te hace olvidar el infierno que vendrá después, cuando por lo avanzado de la hora no tengas más remedio que levantarte e irte. Entre las lajas del patio crece la hierba. No hace tanto que viste a Sisto arrancarla con las manos, ni siquiera eso serías capaz de hacerlo bien. Sin embargo, te sientes solícito frente a la señorita Amelia. Algo habrá que sepas hacer y que le sea útil, tanto como para que ella decida que te quedes. Al menos ese ha sido tu sueño desde el día en que aquellos parientes venidos de los páramos le pidieron posada y tú aprovechaste la oportunidad para fingir que se te había hecho tarde y sin darte cuenta habías perdido el último transporte. Entre todos ellos tú eras uno más, el mismo acento, los mismos ademanes, nada que hiciera pensar que eras diferente o que venías de otro lugar, que eras extranjero porque en realidad extranjero lo habías sido siempre. Esa extraordinaria habilidad para cambiar de piel te permitía acercarte a los demás sin sobresaltos, sin preguntas. Sólo el hecho de decir tu nombre completo te producía escalofríos. Un hombre igual a ellos, la aspereza de sus manos contorneando las tuyas, sus rostros de piel quemada esculpiendo tu cara, olvidando todo lo que no fuera estar ahí sentado con ellos en el corredor.
Anochecía cuando sacaron el aguardiente, el que lo repartía esperaba con la mano extendida para volver a llenar el vaso. Te tomaste rápido tu trago y en seguida sacaste de tu bolsillo los cigarros, todos fumaron. Después de un rato bajaron las palabras desde la altura de un páramo donde cada cosa tiene su propia niebla.

Tú hubieras podido contar, tú también habías visto algo de ese mundo que está más allá del sueño y la vigila, pero no era fácil igualar su misterio y al mismo tiempo su modo claro de decir. Y callaste por temor a no saber, a que no te entendieran, porque cuando por rareza decías algo que realmente tenía que ver contigo, te enredabas. La desnudez te turbaba demasiado aunque con ellos hubiera sido más fácil, después fue que lo supiste, cuando ya todos dormían. Esa noche acostado en la cama que la señorita Amelia había preparado para ti sentiste que ésa debería ser tu casa, ése tu sitio. Afuera ni tu familia, ni los que decían ser tus amigos, te brindarían un lugar como éste. Y bajo la cobija de lana arropaste las ganas de seguir siendo. Al cerrar los ojos la noche estrellada amasó un sueño plácido para ti a las afueras del miedo.
A unos pasos de ti están los perros tumbados. En la noche serán encadenados en las puertas de la casa y cumplirán con su oficio de guardianes hasta que amanezca. Pero tú te habrás ido mucho antes de que la señorita Amelia cubra las jaulas de los pájaros. Cerrará los portones sin tu ayuda y al entrar en su dormitorio encenderá las velas de su improvisado altar. En la pared se reflejarán los santos, la madre joven, los parientes muertos y entre guirnaldas y flores plásticas unas pequeñas fotografías de cuando ella era casi una niña. La candidez de sus oraciones hará que todos desciendan como presagio luminoso del eterno amor. No, ella nunca te dirá que te quedes, hace demasiado tiempo que vive de dulces ausencias.
La casa sigue en pie, nada pareciera haber cambiado, y tú después de tantos años volviste, a pesar de que ella, la señorita Amelia nunca te dijo que te quedaras.
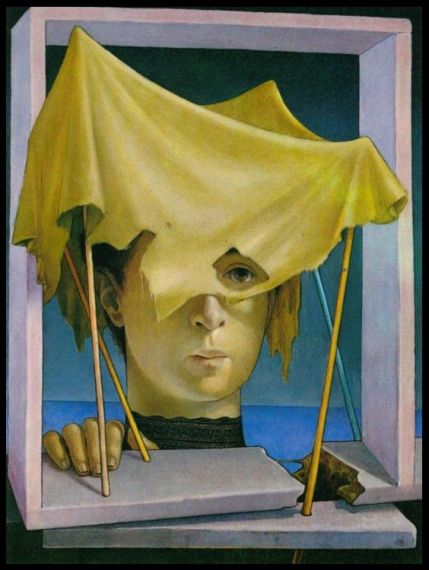

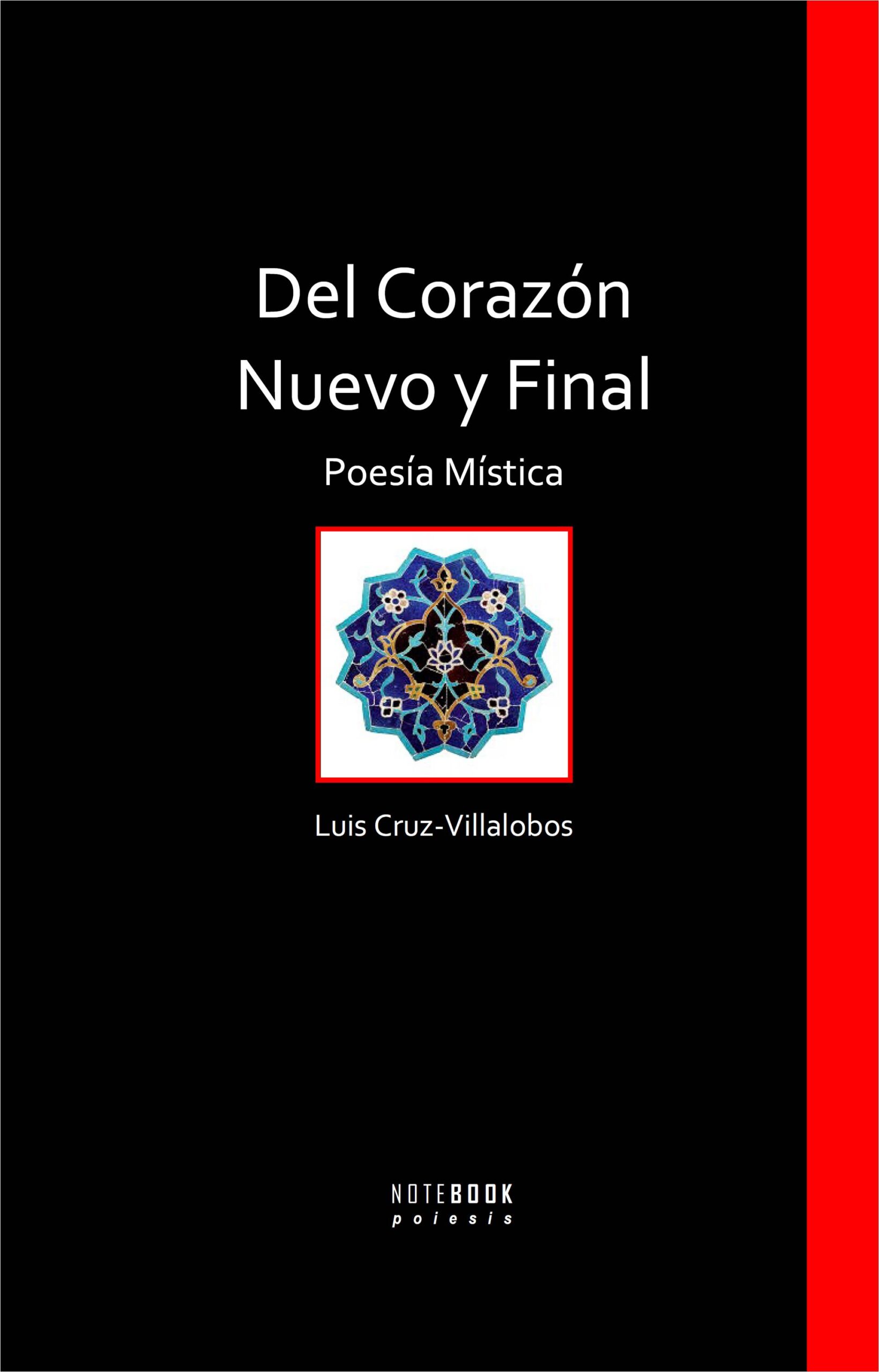
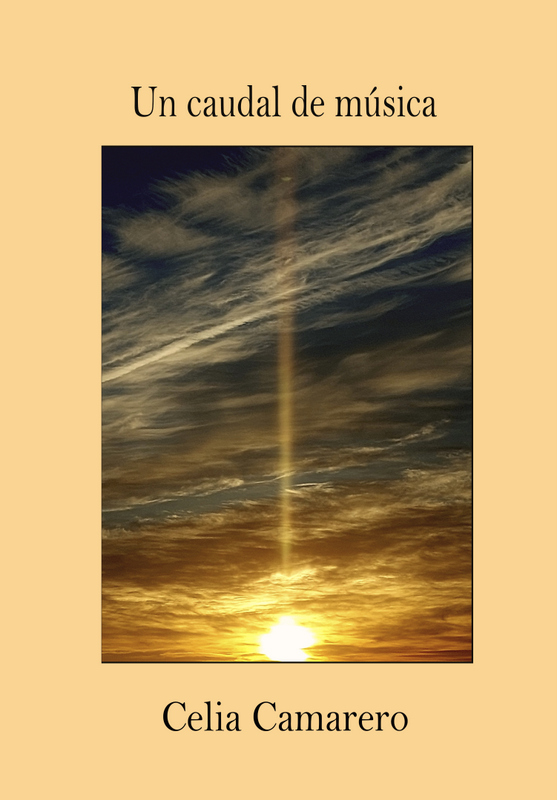
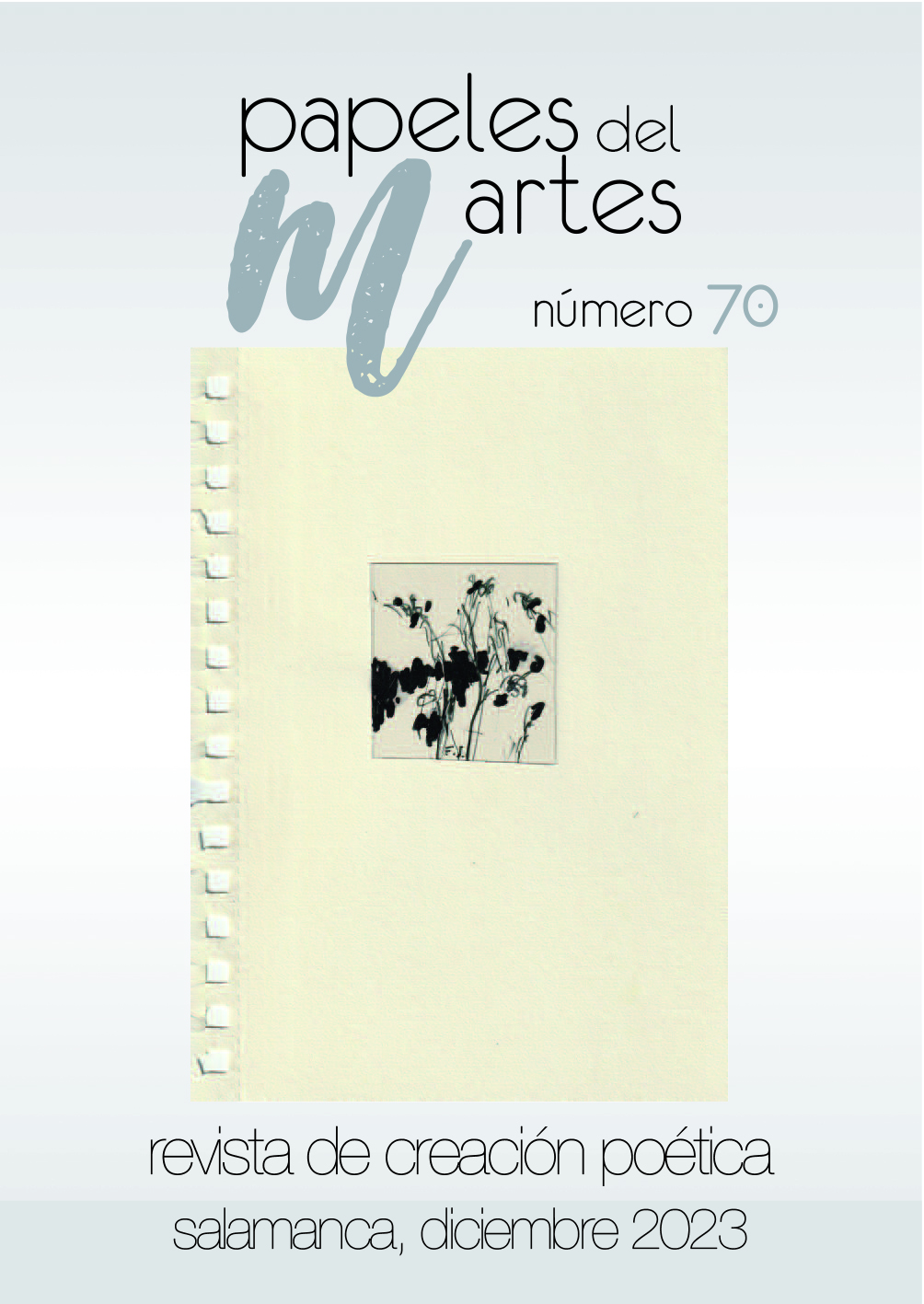




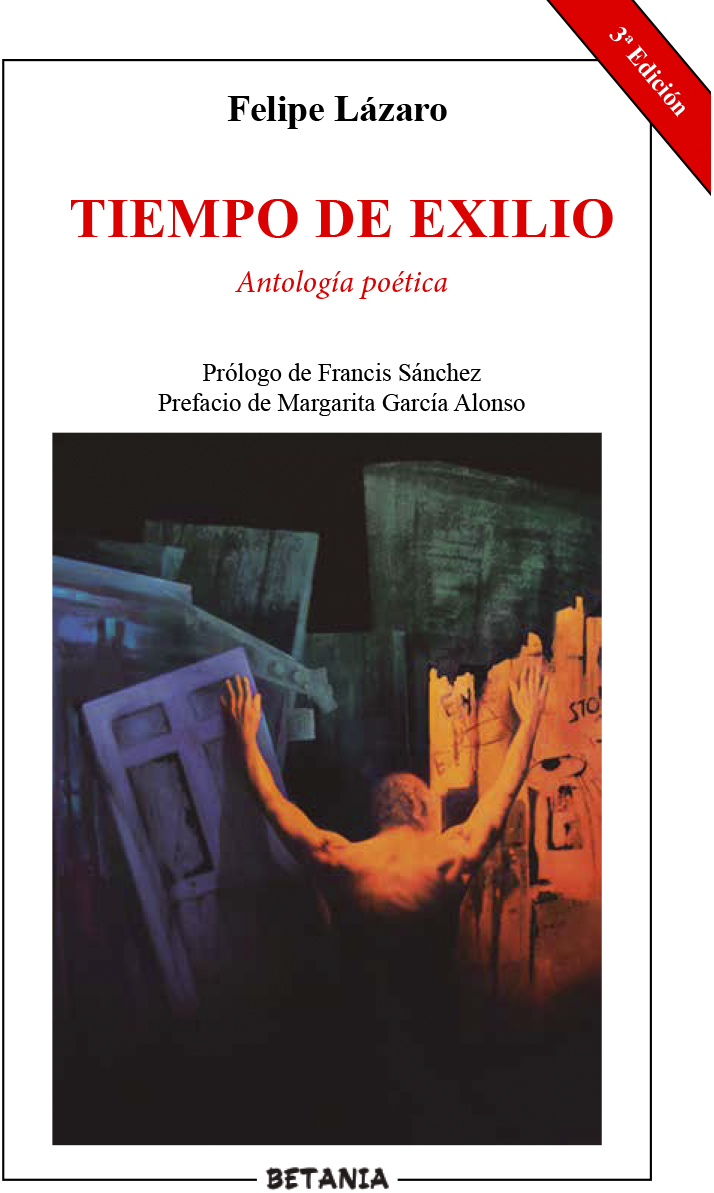
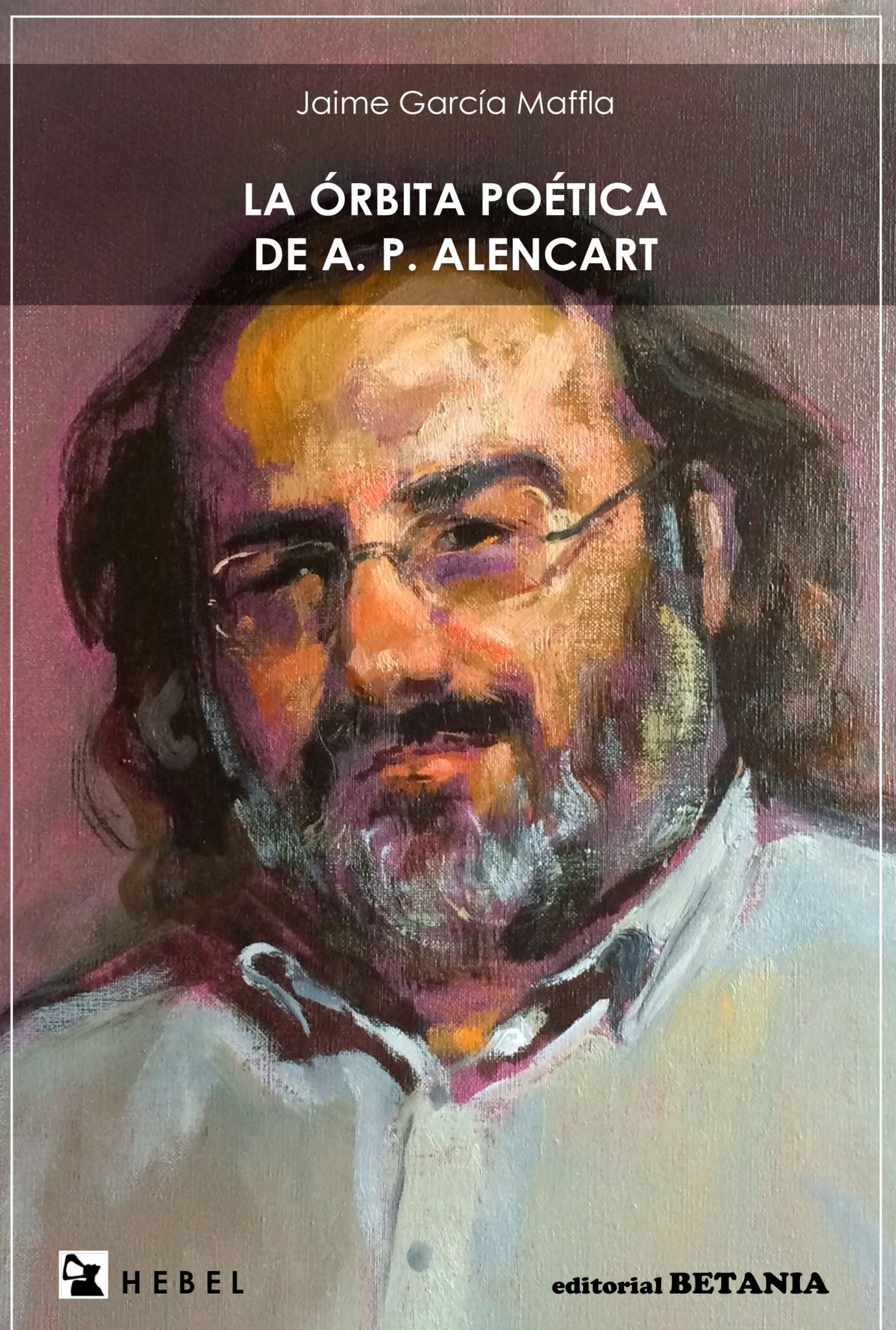

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.