
El escritor peruano Mario Guevara Paredes
Crear en Salamanca tiene el privilegio de publicar un relato inédito del escritor peruano Mario Guevara Paredes (Cusco, 1956). Escritor, guionista y gestor cultural. Director de Sieteculebras, revista andina de cultura (1991 – 2021). Editor de Moment: Une Revue de Photo. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas nacionales e internacionales, y han sido traducidos al inglés, alemán, italiano, hebreo, holandés y quechua. Ha publicado El desaparecido (1988); Fuego del Sur / Tres narradores cusqueños (1990); Cazador de gringas & otros cuentos (1995); Usted, nuestra amante italiana (2010); Cuentos cortos (2015); Cuentos de selva alta (2016); Matar al Negro / 33 cuentos breves (2017); Gringas sí, yanquis no /cuentos escogidos (2021). Es miembro del Comité Editorial Internacional de las revistas Pedrada Zurda (Ecuador), Mythos (República Dominicana) y Mala Vida (México).

EL CACHAQUITO MINAYA
¿Y qué fue del Cachaquito Minaya?
La pregunta sonó extraña entre los pocos compañeros de clase que nos habíamos reunido en una pizzería de la calle Procuradores, el Chez Maggy, para festejar las cuatro décadas de haber terminado la secundaria en el mejor colegio del mundo y sus alrededores: José Gabriel Cosio. Según nuestra modesta opinión, Cosio era un modelo de institución particular; albergaba a expulsados de otros colegios, a repitentes, inconformes, fumones y otras joyitas de la sociedad. No exigía el uso del uniforme escolar único: pantalón plomo, chompa del mismo color y camisa blanca que había implantado la dictadura militar. Uno podía ir con ropa de calle o con lo que mejor le guste. Y, lo más importante, tampoco exigían el corte de cabello; podíamos llevarlo largo, como hippies, y sin ningún problema. Cosa única para esa época, a mediados de los setenta, y con un gobierno dictatorial que se debilitaba en el poder debido al descontento popular.
Bueno, mientras degustábamos de “la insurrecta”, la más sabrosa pizza familiar del local, y bebíamos sangría en vasos de cerámica, volvimos al Cachaquito Minaya. Unos dijeron que no sabían nada de él, que se habían olvidado por completo de su existencia, otros solo recordaban que lo habían expulsado por fumón. Pero donde todos estaban de acuerdo era en su pequeña estatura, sus cabellos negros rizados, y que siempre caminaba con una sonrisa en los labios. Sin embargo, ellos no sabían que con el Cachaquito yo había logrado tener una gran amistad. Y fue durante los pocos meses que estuvo en el colegio. Entonces, les refresqué la memoria contándoles lo que ellos desconocían de nuestro compañero de clase.
―Como ustedes recordarán, Minaya casi no hablaba con nadie, y no era por tímido sino porque desconfiaba de nosotros. Y todo ese recelo tenía un origen: del colegio nacional de donde venía lo expulsaron porque encontraron entre sus pertenencias un paco de marihuana. El soplo había venido de un compañero de aula. Esa experiencia lo marcó haciéndolo muy cuidadoso para relacionarse. Y la verdad, no sé por qué me eligió como amigo si no teníamos nada en común. Debió ser porque lo protegí de la furia del “cholo” Calluco que lo iba a masacrar, porque el Cachaquito lo había insultado en la formación diciéndole: «Cholo conchatumadre». Y lo defendí porque no iba a dejar que un feo, trinchudo y grandulón pegara a un petiso como Minaya. Aunque esa defensa me costó varias heridas en el rostro y la camisa nueva destrozada por el forcejeo. La gratitud del Cachaquito fue un sándwich de jamón y una Inka Cola en el quiosco del colegio. Creo que ese momento fue el inicio de nuestra amistad. De seguro, ustedes recordarán que con Minaya andaba de un lado a otro y éramos inseparables en los recreos. ¿Y saben por qué? Este enano cabrón me hizo conocer algo indebido y adictivo, y ese algo fue alita de mosca, mejor dicho, la cocaína.

Plaza de Armas del Cuzco. Foto de Martín Chambi
Luego de observar que los amigos guardaban profundo silencio dentro de la pizzería, continué con la historia.
―Parecía mentira que el Cachaquito, con el tamaño que tenía y lo frágil que se le veía, podría estar metido en el submundo de las drogas. La verdad que sí estaba bien metido, y me lo demostró con lo toquero que era con los pocos gringos que deambulaban por la Plaza de Armas del Cusco en esa época. Ser toquero era entregarles aspirina o mejoral molido en vez de cocaína a los incautos extranjeros. En esa técnica Minaya era un experto. Convencía al cliente de las bondades del producto en un inglés perfecto, dizque aprendido escuchando rock de los Yunaites en los long plays que coleccionaba el hermano mayor, y cuando el trato estaba consumado, con un toque de alita de mosca incluido, en un rápido juego de manos cambiaba el envoltorio de cocaína por otro de pastillas molidas. Luego, con los dólares obtenidos, no se aparecía en días por el centro de la ciudad, para no encontrarse con el desagradable arrebato de los estafados. Ahora bien, otra cosa con que toqueaba a los gringos era con el mismísimo hachís. Ustedes ni se imaginan de dónde conseguía esa droga, que no era de alguna región montañosa de África del Norte, mucho menos del Rif, en Marruecos; sino de nuestro viejo barrio de San Cristóbal, que se encuentra hacia lo alto de la Plaza de Armas. Ese trabajo de conseguir “hachís” era el más simple del mundo, y consistía en deambular por sus callejuelas y recoger en una bolsita caca de conejo que estaba esparcida en algún recodo del barrio. Luego, Minaya levemente lo trituraba y aplanaba para vendérselo a gringos infelices que venían a vacilarse en las alturas de Machu Picchu. Y lo que más jode es que este pequeño cabrón, antes de que conociera el origen del bendito “hachís”, me hizo fumar esa cagada diciéndome que se lo trajeron desde Katmandú, en el Nepal. Después de enterarme de tal hecho, no me quedó otra cosa que estallar de risa, había pagado derecho de piso por inexperto.

Calle Procuradores, en Cuzco
Cuando se acercó el mozo a preguntar si deseaban otra pizza y más sangrías, dejé de contar. Pero los amigos me pidieron que prosiguiera con el relato.
―Como les mencionaba, el Cachaquito era buena gente y empecé a quererlo, aunque en algunas cosas no se abría conmigo. Nunca me contó, por ejemplo, de dónde venía la marihuana que me hizo fumar en el patio del colegio, donde reventé de risa ―al extremo que me dolió el estómago― sin que se dieran cuenta los profesores, ni de dónde venía la cocaína que consumía y con la cual toqueaba a su regalado gusto a los ingenuos gringos. Lo que sí me contó, confidencialmente, fue de dónde venía el mentado apodo de Cachaquito. Me dijo que se lo pusieron en su distrito de Santiago, porque su padre era sargento primero de la Benemérita Guardia Civil del Perú; y la ciudadanía, en esos años, de forma despectiva, trataba a estos miembros del orden con el apelativo de “cachacos”. Y como Minaya era hijo de un “cachaco”, le pusieron el sobrenombre de “Cachaquito” por lo pequeño y jodido que era. Otra cosa que me informó, y con mucho desconsuelo, es que perdió a su madre cuando aún era infante y que la madrastra era una vieja desalmada que lo maltrataba cuando el sargento primero Minaya no estaba en casa. Esos constantes castigos y ultrajes hicieron que el Cachaquito se convirtiera en un adolescente rebelde que no paraba en casa sino con una pandilla de delincuentes juveniles del barrio de Almudena.

Luego de acercarse el administrador del establecimiento con la cuenta en mano, y diciéndonos que pronto cerraría las puertas de la pizzería por lo avanzado de la noche, continué con la historia.
―Ustedes se estarán preguntando cuándo este won contará sobre la expulsión del Cachaquito de nuestro colegio. Pues se los contaré, y no porque estuve ese momento sino porque él mismo me lo contó, años después. Y fue una noche a inicios de los ochenta y en plena democracia. Los militares habían vuelto a sus cuarteles después de estar doce años en el poder. Caminaba por el Portal de Panes de la Plaza de Armas cuando me lo encontré; estaba cambiado, no era el mismo Cachaquito que yo conocía; había engordado y vestía impecable: una casaca de cuero cubría su torso y calzaba botas tejanas de taco alto, y una cadena gruesa de oro le colgaba del cuello. Me invitó a tomar unas cervezas en un bar de la calle Plateros. Allí me confesó lo que pasó esa mañana de setiembre del ’76, cuando lo expulsaron. Al final del recreo había ingresado al baño del colegio para fumarse un troncho de marihuana y así estar en onda para la clase de Historia Universal. Es así que también ingresa al baño el profesor Yáñez, que era un individuo rechoncho y blanquiñoso, y encuentra infraganti al Cachaquito terminando el troncho. Al instante hace llamar a la policía y se lo llevan a la comisaría de Saphy. Allí todo se complica porque encuentran entre sus pertenencias cocaína, LSD, marihuana y hachís, mejor dicho, caca de conejo. A Minaya no lo podían enviar a una cárcel por ser menor de edad, y es recluido en el Reformatorio de Menores de Marcavalle. Allí estuvo dos años hasta cumplir la mayoría de edad, en esa época veintiún años cumplidos. Ahora bien, el Cachaquito me informó que en Marcavalle la pasó de putamadre porque le abastecía gratis “hachís” al director de dicho reformatorio, indicándole que la droga venía directamente de las montañas de Cachemira, en el lejano Pakistán. Bueno, entre otras cosas me comentó que se iba en unos días para Colombia, porque tenía unos asuntillos que resolver en Medellín. Fue la última vez que lo vi caminando por la Ciudad Imperial. Pasaron muchos años de ese encuentro, hasta que una mañana de fines de los noventa me anoticiaron del fallecimiento de Minaya. Y esa información venía desde México, de la mismísima ciudad Juárez, donde el Cártel del Golfo había asesinado a integrantes del Cártel de Sinaloa. Dicen que entre los muertos se encontraba nuestro querido amigo. La verdad, jamás he creído esa noticia porque parecía sacada de una película de bajo costo. Lo único que sé es que el Cachaquito, con lo jodido y desconfiado que era, con seguridad deberá estar pintando canas y arrugas como nosotros, y veraneando en las playas del caribe colombiano bien acompañado de una escultural morena barranquillera.
Y ustedes, promoción, ¿qué dicen?
2020

Turistas en la Plaza Mayor del Cuzco

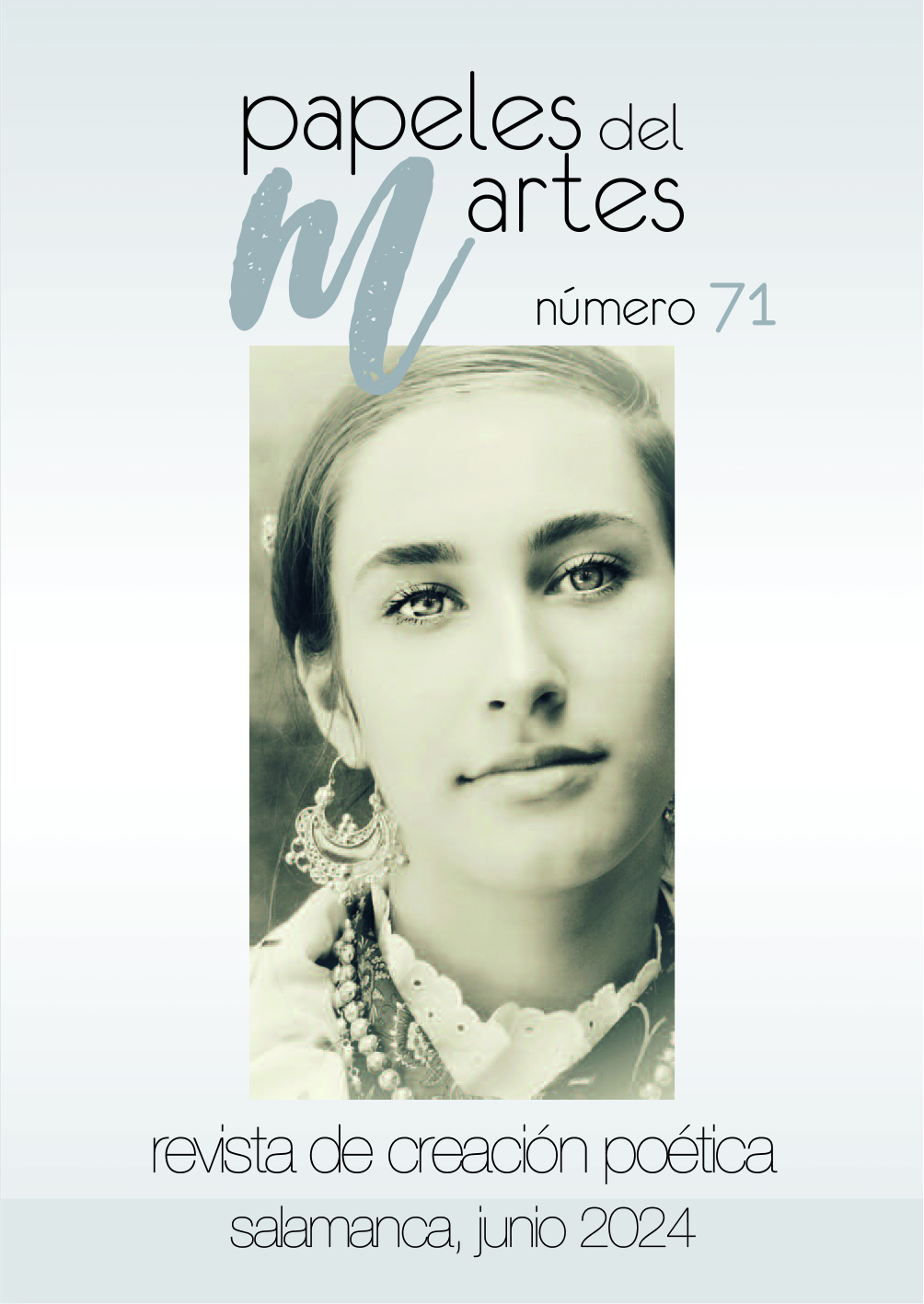
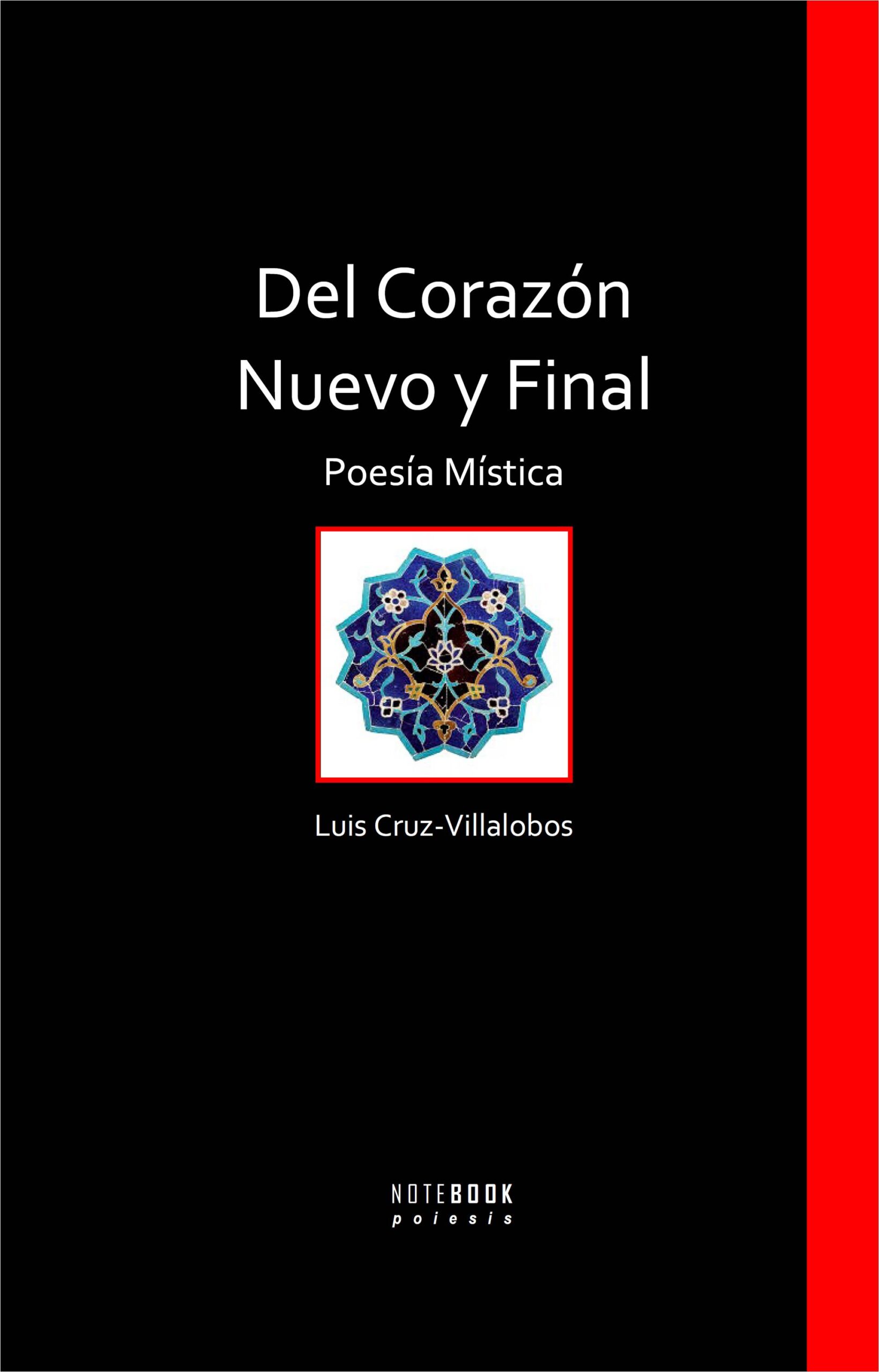
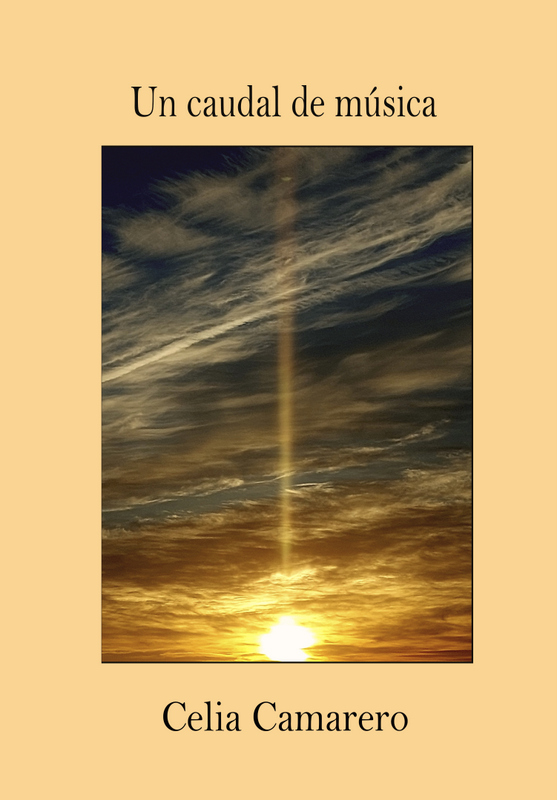
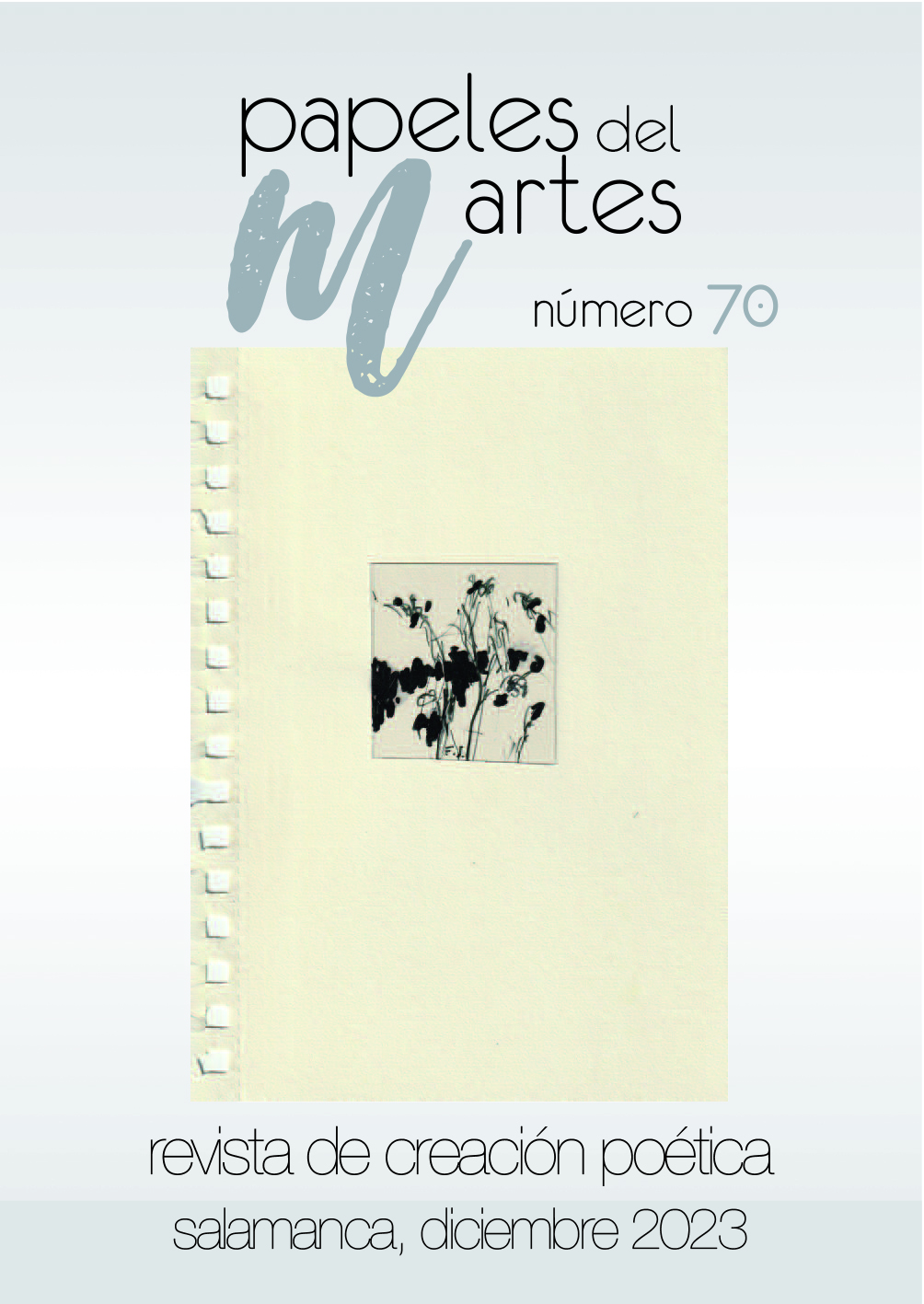




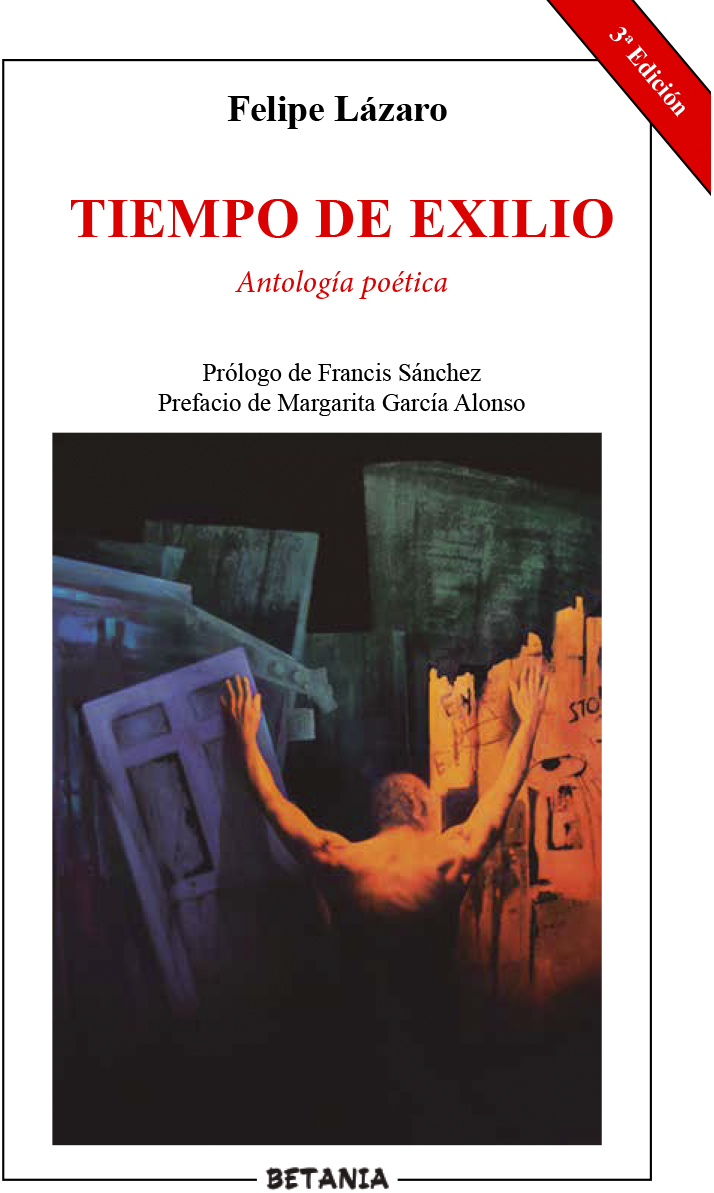
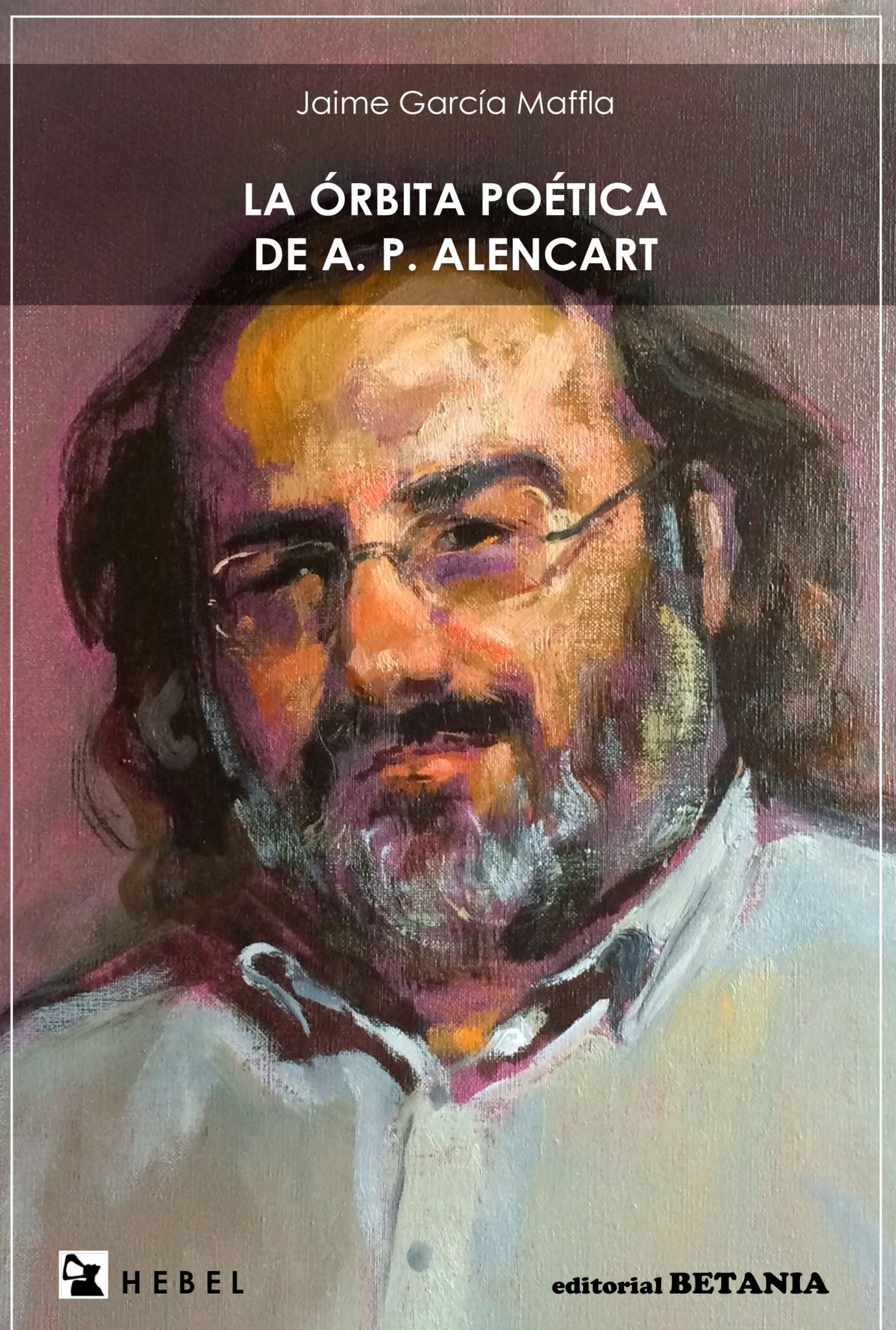

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.