Crear en Salamanca se complace en presentar el inédito comentario crítico sobre la filosofa María Zambrano recientemente realizado por la poeta italiana Stefania Di Leo. Un agradecimiento especial va al estimado poeta Antonio Colinas por sus estudios críticos y el imprescindible aporte bibliográfico.
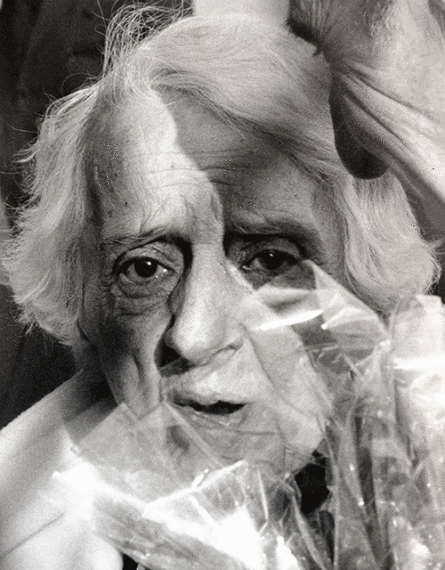
María Zambrano a su llegada al aeropuerto de Barajas tras 40 años de exilio (1984)
<< Alcanzaremos el orden democrático sólo con la participación de todos como personas, que corresponde a la realidad humana. Y la igualdad de todos los hombres, «dogma» fundamental de la fe democrática, debe ser igualdad entre personas humanas, no entre cualidades o caracteres, porque igualdad no significa uniformidad. Por el contrario, es el supuesto que nos permite aceptar las diferencias, la rica complejidad humana y no sólo la del presente, sino también la del futuro. Es fe en lo impredecible>>.[1]
María Zambrano
1.1 María Zambrano su importancia en el siglo XX.
María Zambrano se puede contar entre los más grandes filósofos europeos del siglo XX y pertenece a la llamada «generación del 27»,[2] o sea, a aquellos intelectuales y artistas españoles que alcanzan la madurez a finales de la década de 1920. En 1927, muchos de ellos se reunieron en la Universidad de Sevilla para honrar la memoria de un gran poeta del Siglo de Oro, Luis de Góngora, en el tricentenario de su muerte. Es un período que en España, a pesar de la persistencia de instituciones políticas un tanto atrasadas, está impregnado de un notable despertar cultural, tanto que a veces se le denomina La edad de Plata.[3] María Zambrano tuvo una concepción de la razón poética y de la palabra esencial como un itinerario hacia el conocimiento, en un viaje interior hacia la soledad y hacia el fondo de sí misma. La necesidad de soledad de la que brota la necesidad de escribir, la palabra que es revelación, la palabra nueva. Probablemente nazca del padecimiento de los humanos, obligado o consciente, del malestar de los enfrentamientos sociales, de la experiencia histórica que en ella fue especialmente perturbadora. Padecimiento revelado sobre todo por su partida obligada hacia el exilio, porque María Zambrano dejará España al finalizar la Guerra Civil para emprender un peregrinaje por varios países de América y de Europa. Partida, sin rencor en el fondo, también tras su retorno, porque «solo en la soledad se siente la verdad». Y esa verdad primera y última es por la que siempre ha apostado su creación, su pensamiento. Búsqueda, pues, de lo oculto, de cuanto está más allá de lo que los ojos ven, pero en la medida en que esa soledad nos entrega y refleja lo verdadero, la realidad que metamorfosea lo provisional, incluso las más duras heridas del existir.
Estamos, por tanto, ante dos tipos de viajes —el obligado y el consciente— hacia el centro de sí misma. Dos viajes desesperados, un doble viaje, el interior y el físico, este último en distintas etapas: Cuba, México, Puerto Rico, París, Roma, a la que dedica intensas y bellas páginas sobre sus ruinas, La Pièce (Jura), Ferney-Voltaire, Ginebra.
Desde la experiencia de lo sagrado a una conversación de 1986 sobre la iniciación, pasando por la vinculación de su pensamiento poético con la escritura de San Juan de la Cruz, Machado y Unamuno, los lugares del exilio, su concepción de la razón poética como vía de conocimiento o su ejemplo intelectual: María Zambrano parece encontrarse concretamente en Roma con una soledad poblada y sonora, la que solo comunican las ciudades abiertas y con una rica tradición cultural universalizada, la de Europa; concepto este, como el de España, al que ella siempre fue fiel en vida y obra. Es obvio que, para el que sabe mirar hacia su interior y a la vez contemplar (templarse-con, decía fray Luis de León), también en una gran ciudad se puede encontrar una soledad fértil. María Zambrano, por su voz órfica e inspirada, que creció en torno a la unión de pensamiento y sentimiento, de música y palabra, de razón y poesía como formas de conocimiento: desde la experiencia imborrable de la lectura de El hombre y lo divino a hitos como La tumba de Antígona, Claros del bosque o Filosofía y poesía. Lo que María Zambrano persigue con esta actitud es una palabra esencial que testimonie sobre la realidad de siempre y, a la vez, sacie la sed de ser, de saber más; una palabra que conduzca a la esperanza, para ello, la escritura debe abrir secretos, debe cristalizarse gracias a la perfección formal y a un contenido que resumirá unidades de saber esenciales. María Zambrano necesita de los símbolos porque estos son los únicos que pueden abrir ‘el lenguaje de los misterios’.
Sus maestros fueron tres grandes pilares de la filosofía española del siglo XX: Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Xavier Zubiri. Los años 30 en España fueron tormentosos, La filosofa participa activamente en la vida política de su ciudad: el país tuvo que afrontar siete años de dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) al final de los cuales se proclamó la República el 14 de abril de 1931. Esto duró cinco años debido al estallido de la Guerra Civil en 1936, que terminó solo tres años después con el ascenso de Francisco Franco. Para todos aquellos que apoyaron la República y desearon mantener vivo de nuevo el sueño de una España republicana, son años muy complejos y difíciles.
Es en este clima que se produce el éxodo de Zambrano y de unos quinientos mil hombres y mujeres. Durante este intervalo de tiempo, Zambrano experimenta extrañeza, desorientación y pérdida de sentido.
La autora, de poco más de veinte años, ya escribía en diversas revistas españolas sobre temas relacionados con la filosofía, la política, la cuestión social, la emancipación de la mujer. En la misma época, la brillante alumna del catedrático madrileño José Ortega y Gasset publica su primer libro, Horizonte del liberalismo. La joven aboga por un nuevo humanismo, que exige una profunda reforma del pensamiento liberal en la perspectiva de un “nuevo liberalismo”. A su juicio, la concepción del hombre propia del liberalismo no debe ser rechazada sino ampliada, en vista de un humanismo «reintegrador» que, más allá de la antropología sumaria de las ideologías modernas, haga justicia a la complejidad de la vida humana. En su primer libro, María Zambrano hace la distinción fundamental entre política conservadora y política revolucionaria. La autora cree que esta política es inminente en su España natal, en ese momento «atrapada» en un régimen político reaccionario, donde una monarquía inepta está a merced del dictador Primo de Rivera. La política conservadora quiere estancar el flujo del tiempo, la política revolucionaria, a la que se atribuye el «nuevo liberalismo», en cambio pretende hacer las paces con el tiempo, un factor que es a la vez poderoso y humilde. El liberalismo debe renovarse en la medida en que ha desmentido fundamentalmente este vínculo entre el ser humano y el mundo, cuando lo concebía como un individuo inconexo, incluido en ese ente abstracto llamado humanidad. Esta dirección de pensamiento ha roto la relación con la trascendencia, la naturaleza y los cuerpos sociales intermedios entre el individuo y el Estado. Un liberalismo renovado, que reintegre al hombre en el contexto de las relaciones a las que está originalmente abierto, puede ofrecer el fundamento teórico de un proyecto político válido, es decir, de un gobierno democrático.
Casi treinta años después de la publicación de Horizonte del liberalismo, María Zambrano expone los rasgos esenciales de su pensamiento político maduro en el libro Persona y democracia. [4]
El suyo un exilio salpicado de andanzas, desde México a varios países latinoamericanos, desde París a Roma, donde residió de 1954 a 1963. Estos últimos fueron años de gran precariedad económica, pero especialmente fructíferos: en 1955 se publicó el más relevante obra en el plano teórico, El hombre y lo divino.[5] Posteriormente, la autora se trasladará a La Pièce, un pueblo de la Suiza francófona, y volverá a Madrid, aceptando las solicitudes que le llegan de amigos intelectuales, en 1984, ahora en sus ochenta años y en precarias condiciones de salud.
Al igual que en el libro juvenil sobre liberalismo, Persona y democracia carece de un análisis adecuado de los procesos institucionales en los que se articula la vida política. En cuanto a la esperanza en una renovación de la sociedad y de la política, también se encuentra en el breve Prólogo de la edición de 1988. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tras la caída del régimen nazi que se había instalado en pleno centro de Europa, parecía razonable creer en una inminente afirmación concreta de la democracia y su progresiva difusión en varios países. Así escribe:
Oscuras divinidades han ocupado el lugar de la luminosa claridad, la que se manifestaba ofreciendo la historia, el mundo, como cumplimiento, fin de la historia sacrificial. El sacrificio ya no se ve hoy: la historia se ha convertido en un lugar indiferente donde cualquier acontecimiento puede presentarse con la misma validez y los mismos derechos que un Dios absoluto que no admite la menor objeción. Todo está a salvo y al mismo tiempo vemos que todo está destruido o a punto de ser destruido.[6]
Sin embargo, es legítimo esperar, y la reedición del libro mismo, pretende ser un testimonio de este spes contra spem. Aquí se revela la conciencia utópica de la filósofa, sobre todo cuando escribe que cree que el hombre occidental puede renacer «en una luz pura y reveladora»,[7] propia de un amanecer que no se «interrumpe», como sucedió en el pasado, por la llegada de las tinieblas del totalitarismo. Al fin y al cabo, María Zambrano expresa una «fe» más que un pensamiento bien argumentado, cuando cree «que todavía puede darse un glorioso triunfo de la Vida en este pequeño mundo«.
El propio deseo del lector de saber a través de qué procesos los historiadores pueden, según la autora, eclosionar este «amanecer» y realizar este «triunfo«. En esta perspectiva, Occidente no es un «lugar de ocaso«, ni su cultura está irremisiblemente destinada a «morir«, como si una cultura fuera un «organismo biológico» que tiene su propio camino de vida limitado. Por supuesto, la Europa de principios del siglo XX vivió una grave crisis, y en toda crisis algo debe morir, como “convicciones, ideas, estilos de vida que parecían inquebrantables”. Pero este fenómeno no supone la muerte de la cultura. entendido en su totalidad. Si en tiempos de auge de una cultura:
el tiempo es amplio y espacioso; los días se suceden a un ritmo regular y creemos poder disponer de ellos libremente. Vivimos en una especie de presente dilatado. Ves venir los acontecimientos y puedes tener la sensación de ir hacia ellos: la vida es un camino hacia adelante que requiere un esfuerzo imperceptible o perceptible en forma de placer.[8]
Por el contrario, durante la crisis:
no hay camino, o no se ve. El camino no parece estar abierto, porque el horizonte se ha oscurecido, uno de los hechos más graves de la vida humana, que acompaña a las grandes desgracias. Ningún evento encuentra su lugar. No hay punto de vista, que es en sí mismo un punto de referencia. Y entonces los acontecimientos vienen hacia nosotros, «se precipitan contra nosotros» (nos vienen encima). El tiempo parece no pasar y desde la quietud inmóvil, por un sobresalto o tumulto, lo peor llega en un instante. Se siente vacío y aterrorizado juntos.[9]
María Zambrano cree que la luz de un nuevo amanecer se puede esparcir precisamente en Occidente. La aurora de «una sociedad humanizada», es decir, de la democracia, para que la historia deje de comportarse «como un Dios antiguo que exige un sacrificio sin fin»[10].
1.2 La importancia de la persona.
Para María Zambrano, no puede descartarse que el hombre occidental sea el primero en percibir el nuevo amanecer en el que se puede esperar, si es cierto que fue la primera en entender que «el planeta entero es nuestra casa», o que la humanidad constituye una comunidad de destino. Y, precisamente en Occidente, en los primeros siglos de la era cristiana, se elaboró la noción de persona, para quien vivir es vivir juntos. Al respecto, la autora observa:
Vivir juntos significa sentir y saber que nuestra vida, aunque sea en su trayectoria personal, está abierta a la de los demás, sean o no nuestros prójimos; significa saber vivir en una dimensión en la que todo acontecimiento tiene su repercusión, lo que para ser comprensible no es menos cierto; significa saber que la vida también es un sistema en todas sus capas. Que somos parte de un sistema actualmente llamado humanidad.[11]
La persona siente, por tanto, la profunda necesidad de convivir con los demás y, a la inversa, la necesidad de cultivar la propia vida interior, un “adentro” que, en palabras del filósofo, es un “privilegio”. Se trata de una interioridad sondeada de manera incomparable por San Agustín, a quien la filósofa considera el «padre» de la cultura europea.
La persona, por lo tanto, a veces necesita beneficiarse de períodos de soledad para conocerse más profundamente, apropiarse de su ser y planificar acciones futuras. Para desmitificar toda realidad histórica que, fuera de la persona y frente a ella, se erige como un absoluto, la autora observa:
El lugar del individuo es la sociedad, pero el lugar de la persona es un espacio íntimo. Y es aquí, exactamente aquí, donde reside un absoluto. En ningún otro lugar de la realidad humana. Nada de lo que ha estado en nosotros, nada de lo que es nuestro producto es absoluto, ni podrá jamás serlo. Sólo está ese lado desconocido y sin nombre, hecho de soledad y libertad.[12]
Para María Zambrano, como para Ortega y Gasset, el hombre es el único ser vivo capaz de ensimismamiento, o de permanecer absorbido en sí mismo, de recogido en sí mismo, abstrayéndose de las circunstancias. El niño también es capaz de cautivar. Por el contrario, para los dos autores, la atención del animal está siempre dirigida, aunque de manera diferente, a su entorno. El animal está siempre inmerso en la corriente de la vida, absorbido en ella, al ser humano en cambio se le permite a veces tener un instante de pausa, casi una salida de esa corriente, «una salida para asomarse para tener un nombre, un tiempo para buscarse y una pausa para reconocerse y reconocerse, para identificarse. Un tiempo y un lugar más allá de la vida animal que no admite pausa ni salida”. Cuando la persona se recoge en sí misma, se abstrae del tiempo histórico y circunstancial, y adquiere una peculiar relación con el tiempo, una especie de señorío sobre eso. Leemos: «Entrar en nuestra soledad implica saber disponer del tiempo, moverse en él y, si se hace bien, saber utilizarlo».[13]
La persona humana experimenta que no todo lo que pertenece a la vida interior puede ser comunicada adecuadamente a los demás, y a veces se entiende a sí misma como «un ‘yo‘ hermético e incomunicable«, el deseo de abrirse y hasta de volcarse en algo: es lo que se llama amor, por una persona, por la patria, por el arte, por el pensamiento[14].
Persona y democracia -que no siempre presenta un orden expositivo perspicuo al lector- no se centra sólo en la persona y la democracia, sino también en lo que para el autor constituyen sus respectivas antítesis conceptuales e históricas, es decir, el carácter y el absolutismo. Estos últimos se encuentran con demasiada frecuencia en la historia humana, incluso en la historia europea del siglo XX, mientras que la persona y la democracia, al menos en su plena realización, se sitúan para la filósofa en un horizonte de futuro, que el compromiso humano debe preparar. Por lo tanto, el libro da fe tanto de la capacidad para un examen lúcido de los acontecimientos históricos como se mencionó, la propia conciencia utópica ferviente de la autora. En una perspectiva más amplia, puede decirse que la obra también vuelve a proponer, de forma un tanto sintética y a veces un tanto críptica, los núcleos teóricos fundamentales de la visión antropológica zambrana, diseminados en un lapso de tiempo muy amplio, que se extiende hasta finales de los 80. El hombre es considerado allí como un ser incompleto, en continua gestación, llamado a realizar su propia libertad a partir de la pasividad radical de nacer absolutamente vulnerable, en condiciones precarias. De nuevo, el hombre es entendido por la filósofa -en consonancia con los autores de la filosofía de la existencia contemporánea- como un proyecto, un ser que va siempre más allá de sí mismo, que «sueña» con sus posibilidades y quiere absolutamente realizar lo que quiere. En esta perspectiva, el hombre no es tanto un ser-para-la-muerte, sino un ser que nunca está completo, nunca «nace» enteramente, tendiendo por tanto a «naceres» siempre nuevos, también ocasionalmente a partir de experiencias y acontecimientos biográficos que, aparentemente, pueden constituir «pequeñas muertes», ya que implican la renuncia radical a proyectos ya formulados. Como le gusta recordar a la propia María Zambrano, a la luz del razonamiento vital e histórico del maestro Ortega y Gasset “Vivir es anhelar”; para la filósofa, el propio anhelo del hombre se dirige a “hacerse” – a darse cuenta del ser justo en una historia que es básicamente res dramática. Si el animal siempre se vuelve hacia algo específico, el anhelo del hombre conlleva un coeficiente de indeterminación que presagia su propia libertad, es signo de un «vacío» que el mismo hombre puede intentar llenar de diferentes maneras. El anhelo humano es ilimitado y puede incluso convertirse en un ímpetu destructivo, como lo atestigua de manera ejemplar la historia europea del siglo XX.
Para la filósofa andalusa, en el hombre maduro este anhelo toma la forma de esperanza, que se revela como el fuego íntimo de ese anhelo, como la actitud esencial del ser humano. En palabras de la autora, se trata de una esperanza en continua búsqueda de un argumento adecuado: el spes qua quiere volcarse en un spes quae.
En la relación que el hombre establece con los tres éxtasis temporales, tiene especial importancia la tensión hacia el futuro, que traerá acontecimientos absolutamente imprevistos y que por tanto, en el lenguaje de la autora, es muy diferente del porvenir, que no es más que la consecuencia casi inevitable de los acontecimientos que tienen lugar en el presente. El tiempo del hombre no es unívoco, sino múltiple. No sólo existe el tiempo en que se producen los fenómenos de la conciencia, sino que existe un tiempo particular para cada forma de convivencia humana:
Hay una medida de tiempo en la que encontramos la relación adecuada con los demás, en la vida personal, familiar e histórica. De hecho, en cada uno de ellos vivimos una época diferente. La convivencia, inevitable, se da de una determinada manera o forma de tiempo. El tiempo que vivimos juntos en la familia no es el mismo tiempo que vivimos juntos en toda la historia que nos concierne. Y no es el mismo tiempo en que encontramos la forma de convivencia que llamamos amistad, o amor, ni el mismo tiempo íntimo, intransferible de nuestra soledad, en que, por momentos, entramos en comunicación con todos los tiempos, con todas las formas de convivencia. Es el tiempo de la convivencia social lo que nos interesa en este momento. Sin duda el tiempo histórico, más bien soporte del tiempo histórico, porque sentimos la historia a través de este tiempo de convivencia con nuestra sociedad, dentro de la cual vivimos y nos movemos, y cuyos cambios deciden nuestras vidas.[15]
María Zambrano afirma que en los últimos dos siglos la conciencia histórica del hombre occidental parece haberse ampliado. Estamos ante ese tipo antropológico que, sobre todo, se ha entendido a sí mismo como un «ser histórico«. En el siglo XX la historia fue una historia caracterizada, particularmente, por una violencia brutal, sin precedentes en su naturaleza destructiva. Incluso y especialmente en este siglo, la historia ha manifestado su carácter trágico, sacrificial, creando nuevos ídolos, o verdugos, y nuevas víctimas, decenas de millones de víctimas. Al respecto, la autora escribe:
La estructura trágica que ha tenido la historia hasta ahora proviene del hecho de que todo tipo de sociedad, incluida la familia, incluso la sociedad particular formada por dos personas que se aman, tiene siempre como ley, a excepción de ciertos niveles de la humanidad, la presencia de un ídolo y una víctima. Lo que equivale a decir que el umbral de la historia ante el cual tantas veces ha tenido que retroceder el hombre es éste: que donde nos reunimos -y no podemos evitarlo- deja de existir un ídolo y una víctima; que la sociedad en todas sus formas pierda su constitución idólatra; que algún día seremos capaces de amar, creer y obedecer sin necesidad de idolatría; que la sociedad deje de basarse en las leyes del sacrificio, o mejor dicho, en un sacrificio sin ley.[16]
Sin embargo, llega el momento de la revolución, cuando el ídolo pierde su carisma frente a los demás hombres, ya no es adorado sino incluso privado de autoridad, a su vez se convierte en víctima de la historia y se restablece temporalmente una apariencia de igualdad social. Sin embargo, pronto otro ídolo se consagró en la historia que, a su vez, sedujo a las masas durante un cierto período de tiempo. Por ejemplo, unos años después de la Revolución Francesa, surgirá otro ídolo, a saber, Napoleón. En Europa, que había sido la patria de la Ilustración y de la proclamación de los derechos humanos, incluso en los últimos dos siglos estos derechos han sido trágicamente violados y la historia ha conservado su carácter sacrificial. En la primera parte del siglo XX, se establecieron regímenes altamente autoritarios o totalitarios en varios países europeos. Si bien, en el momento en que se publicó Persona y democracia, el hombre de Europa occidental había despertado de la «pesadilla» histórica que constituía el totalitarismo, ese despertar aún no implicaba la plena conciencia de su ser y de sus responsabilidades. El ser humano sigue siendo un enigma para sí mismo -una Esfinge-, aún no es lo bastante libre para pensar y ejercer su libertad.[17] La auténtica democracia, por tanto, parece una posibilidad de futuro a promover, más que un dato adquirido a defender. Para muchos hombres, la historia sigue siendo una «pesadilla», que les impide vivir como personas y les induce a presentarse ante los demás como un personaje. Y el personaje es una ficción, un parásito de la persona: tiende a sofocarla, asumiendo la fijeza de una máscara. El personaje, en la medida en que desempeña un conjunto de papeles útiles a la sociedad, es funcional a la sociedad misma, a la que es irreductible la persona, en su misterio.
Sin embargo, en una historia que aún no ha pasado de la etapa sacrificial a la ética, la autora repasa algunos períodos privilegiados, propicios para la revelación del hombre, del individuo y de la persona. Para María Zambrano, el hombre como ser liberado de la persecución originaria de lo sagrado fascinans et tremendum y, aunque de diferentes maneras, abierto a la Trascendencia, se ha revelado, casi simultáneamente, tanto en Occidente como en Oriente, desde el siglo VI. antes de Cristo.
La autora escribe:
Hay un momento en el que la aurora de lo humano parece extenderse y ocupar un vasto horizonte: es el siglo VI antes de Cristo. Buda en India, Lao-Tsé en China, los Siete Sabios, y entre ellos Tales de Mileto en Grecia y Pitágoras. Punto de unión entre Egipto e India. Y no es realmente un Dios el que mira hacia afuera, sino un camino. Incluso en la definición, Buda llama a su doctrina la «Tercera Vía». Lao-Tsé fundó el taoísmo, y tao significa camino. Y con las reflexiones de Tales de Mileto sobre el “ser de las cosas” se abre el camino, el camino del pensamiento filosófico-científico, primero en Grecia y luego en Occidente. Estos caminos, por diferentes que sean, tienen en común el hecho de que son caminos abiertos por el hombre en el oscuro y compacto bosque formado por los dioses, por la confusión de la naturaleza y hasta por la oscuridad de su mente. Es como si el hombre finalmente se hubiera puesto en marcha. Y abrirse camino es la acción humana por excelencia: es propia del hombre, como poner en ejercicio su ser y al mismo tiempo manifestarlo, porque el hombre mismo es camino.[18]
Por lo que se refiere al individuo, se «revela», comienza a existir y a actuar como tal, primero en el siglo V a. C. en el seno de la democracia de las polis griegas. Aquí todo hombre libre contribuye, como los demás, a las decisiones relativas a la vida política. Y, al mismo tiempo, cobra fuerza el pensamiento filosófico, que exige que el individuo sea capaz de “recluirse”, de hacer uso de su propio tiempo, el “tiempo de la soledad” para elaborar una reflexión que en todo caso aspire a la validez universal En griego no hay ni siquiera una palabra que sea adecuada para designarlo. El lema que más se le acerca es prosopon, o «máscara», pero también «rostro» como manifestación eminente de la singularidad del hombre y de su capacidad para «hacer frente» a las más diversas condiciones de vida. [19]
La noción de persona es el novum traído a la cultura humana occidental por el pensamiento de inspiración cristiana, en virtud de controversias teológicas de carácter trinitario y cristológico. En este sentido, en Persona y democracia María Zambrano es un tanto lacónica, pues sumariamente escribe que en Occidente “la revelación de la persona humana aparece como algo original, nuevo: una realidad radical que no puede ser remitida a ninguna otra. Y es precisamente aquí donde surge el problema de encontrar una sociedad adecuada para acoger esta realidad humana»[20].
Sin embargo, la autora señala que el hombre europeo, que se convirtió al cristianismo en un plano puramente sociológico a partir del siglo IV, no se valió en su historia de la riqueza de implicaciones semánticas presentes en la noción de persona. Si el hombre europeo se hubiera convertido realmente al cristianismo, al menos en su historia continental se habría liberado del carácter sacrificial que aún asume.
1.3. Democracia, pueblo, república.
Para María Zambrano, la persona constituye la célula primaria de la democracia. En su reflejo, ambos simul stabunt aut cadent. El título del libro que aquí nos ocupa –Persona y democracia– constituye, por tanto, un enfoque importante. En palabras de la autora, la democracia «es la sociedad en la que no sólo se permite sino que se exige ser persona». En una sociedad en la que el hombre finalmente logra vivir, incluso la inevitable división en clases sociales perdería su carácter opresor, “porque por encima de su diversidad y también dentro de ellas sería visible la unidad del ser persona, del vivir como persona”. Nuevamente, una sociedad -como cualquier componente dentro de ella- es vital en la medida que se hace «a imagen y semejanza de la persona». Es la persona, no el individuo, quien aspira a participar en la vida democrática. El individuo se constituye por «separación» respecto de los demás, se satisface con su propia particularidad.
Por su parte, María Zambrano afirma:
Una oposición a la sociedad, un antagonismo, se cuela siempre en la expresión «individuo». La palabra individuo sugiere lo que es único en el hombre individual concreto, pero en un sentido ligeramente negativo. En cambio, el término persona incluye al individuo e insinúa algo positivo en la mente, algo único porque es positivo, porque es un «más», no una simple diferencia.
En el siglo XX -un siglo que también se caracterizó por diversas formas de violencia brutal contra la persona- la revelación de que «la persona humana constituye no sólo el valor supremo, sino el fin mismo de la historia» abrió un camino en la conciencia humana. El proceso de humanización de la sociedad que se está iniciando en algunos países y la afirmación de la filosofía de la persona, que ha tomado diferentes formas en varios países europeos, dan fe de esta «revelación». Para ejercer la libertad, la persona necesita realmente de la democracia, que no consiste tanto en una determinada «forma de gobierno» regulada por reglas precisas, sino en una realidad política que favorezca el proceso de humanización de la sociedad, conducente a una sociedad verdaderamente para el hombre. En este último, el ser humano puede reconocer su propio «hogar». La autora expresa reservas sobre la definición tradicional de democracia como «gobierno del pueblo. Incluso para el filósofo, en democracia el pueblo gobierna eligiendo minorías, élites (en el mejor de los casos, las minorías egregias elogiadas por Ortega y Gasset).
En Persona y democracia distingue a las minorías creativas y por tanto capaces de gobernar la política de aquellas que se esterilizan en una laudatio temporis acti. Esta dicotomía es especialmente evidente en tiempos de crisis. Leamos:
No todas las minorías adoptan las mismas posiciones. Frente a la inseguridad de los tiempos de crisis, que propiamente los caracteriza, hay una minoría creativa que avanza abriendo el futuro: en el pensamiento, en la ciencia, en la tecnología, en la política, en el arte y en todo tipo de actividad creativa. Pueden exhibirse de forma destacada o no, según el tipo de actividad y según la época. Pero hay otro tipo de minoría formada por aquellos que se retiran disgustados de la confusión, y buscan refugio en el pasado, aferrándose a él, a un pasado, por supuesto, totalmente imaginario, porque ningún pasado puede ser nunca totalmente conocido. Y sobre todo sucede algo que estas personas parecen no darse cuenta: situándonos en una época pasada, elegimos siempre la circunstancia más ventajosa, la que mejor se adapta a nuestras preferencias, eliminando los aspectos negativos que tendría en la realidad concreta.[21]
La auténtica democracia es una realidad política y social en la que las élites en cuestión son verdaderamente responsables ante el pueblo, están al servicio de ese pueblo en el que la filósofa andaluza dice creer “como ellos creen en Dios”. La autora tiende a veces a ofrecer una imagen idealizada del pueblo, en la que reconoce la «sustancia» de la historia, y atribuye la máxima veracidad al hombre propio del pueblo cuando escribe:
La diferencia entre el pueblo y cualquier casta privilegiada o minoría superior es que su realidad y su valor consisten simplemente en que está hecho de hombres, de seres humanos, y que la realidad humana aparece en él sin necesidad de añadidos. El hombre del pueblo es simplemente el hombre. Y su figura es la primera aparición de la persona humana libre de todo carácter o máscara.[22]
En determinadas circunstancias históricas, el pueblo puede mostrarse extremadamente cohesionado en la defensa de los valores comunes, mostrándose incluso heroico y animado por la certeza de no tener que justificarse ante ninguna autoridad superior. En los primeros años del siglo XIX, por ejemplo, fue el pueblo de Madrid, que se opuso enérgicamente a las tropas napoleónicas que habían invadido España y fueron inmortalizadas en célebres pinturas de Francisco Goya.
Sin embargo, también hay períodos de inercia, de sometimiento del pueblo a nuevos ídolos. Como sucede en la vida de la persona e incluso del místico, en la del pueblo pasan momentos de gran transporte espiritual -casi de «éxtasis»- por otros caracterizados por el abatimiento y la depresión. Las élites en el poder son corresponsables de las orientaciones del pueblo, pudiendo tratarlo como un interlocutor responsable -“cómo hablarle al pueblo” constituye un problema fundamental de la democracia- o como un conjunto de individuos sujetos a máximas. En este último caso, se materializa el riesgo de que el pueblo se degrade en una masa, una multitud que actúa por «contagio psíquico» y en la que se anulan las diferencias individuales. El hombre-masa -el hombre-masa en el lenguaje de Ortega y Gasset- es un componente fungible de un enorme «organismo» que se mueve movido por enormes impulsos y muchas veces tiende a seguir a demagogos y dictadores. Los regímenes dictatoriales del siglo XX serían inconcebibles sin la concurrencia de las masas, el advenimiento de la «sociedad de masas» y los medios de comunicación de masas.
Respecto a la masa, la autora escribe:
La masa es una materia prima, un «quedarse ahí» como materia: significa una degradación porque aleja la realidad-pueblo, que es una realidad humana, del aspecto en que la realidad humana alcanza su esplendor, la posibilidad de vivir como persona. Lo cual implica responsabilidad y conciencia. Todo esto sólo puede ocurrir en un tiempo determinado, en una forma determinada de experimentar el tiempo… La masa satisfecha es ávida de bienes materiales y quién sabe qué más. Porque, siendo humana, siente un vacío.[23]
En resumen, se puede decir que para María Zambrano la democracia es una realidad política secular, que reconoce los derechos afirmados por el pensamiento liberal pero también los derechos sociales, y es incluyente de las diferencias culturales y religiosas. Si es legítimo recurrir a una metáfora para aludir a esta democracia, se puede hacer uso de una metáfora basada en el registro acústico más que en el visual: para el filósofo no se trata tanto de un edificio construido de una vez por todas, sino una sinfonía, que es una convivencia compleja y siempre cambiante, que incluye y armoniza diferentes notas. Como tal, es «un orden que se crea frente a nosotros y dentro de nosotros. Exige nuestra participación”.
La democracia es el régimen de la unidad de la multiplicidad, y por tanto del reconocimiento de todas las diversidades, de todas las situaciones más diversas. El absolutismo, y también sus remanentes que operan en el sentido de un régimen democrático, tiene en cuenta sólo una situación específica. Si de hecho así fuera, si de hecho sólo existiera una única situación en el momento presente, sería posible el tipo de unidad que propone el absolutismo, declarado o no. Pero una sociedad es un conjunto de situaciones diferentes: perder de vista aunque sea una de las más decisivas significa catástrofe o parálisis.[24]
Es legítimo preguntarse cuál es el valor cardinal del espíritu democrático para María Zambrano. Si vamos más allá del dicho de Persona y democracia y tenemos en cuenta que la democracia es la unidad de las personas y de las diferentes agregaciones humanas, a la luz de una visión de conjunto del pensamiento maduro de la autora, se podría reconocer este valor en la piedad, palabra para a lo que atribuye una densidad semántica análoga a la propia del latín pietas. Esta es una actitud fundamental del hombre, que puede llegar al fundamento de la religión civil que se esboza en las páginas de Zambrano. Aquí la piedad es considerada la capacidad de «tratar adecuadamente con el otro», con lo divino y con el otro hombre, sobre todo el que está más alejado de mí en términos de condición social y económica, cultura, origen geográfico. Es justo conviene añadir que la piedad entendida en este sentido es la actitud que el hombre europeo está llamado a asumir sobre todo hoy, que vive en una sociedad multiétnica. El filósofo andaluz ve un «experimento» de democracia en la República española, proclamada en 1931 y de tan sólo cinco años de duración: en 1936 se iniciaría la sublevación de las tropas franquistas, que tomarían el poder tres años después.
María Zambrano creía en la República, también participó en algunas de sus importantes iniciativas culturales encaminadas a elevar el nivel educativo de los españoles. Sin embargo, esta República fue sofocada en sangre antes incluso de alcanzar su madurez. La república siguió siendo «niña»: a María Zambrano le gusto llamarla República niña. Para ella se trataba pues de una de las muchas esperanzas incumplidas de la historia, de un “amanecer interrumpido”, como tantos otros, por la irrupción de las tinieblas, o más bien de un intento fallido de iniciar la transformación de la historia sacrificial en historia ética.
[1] M. Zambrano, Persona y Democracia. La historia del sacrificio, Bruno Mondadori, Milán 2000, p. 197; y. original: Persona y democracia, Departamento de Instrucción Pública, San Juan de Puerto Rico 1958. En 1988 el libro fue reeditado, con el subtítulo La historia sacrificial, por la editorial Anthropos de Barcelona.
[2] Véase J. Valender, María Zambrano y la generación del 27, en AA.VV., De la razón cívica a la razón poética, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes/Fundación María Zambrano, Madrid 2004, pp. 271-293.
[3] Entre 1875 y 1936 se extiende una verdadera Edad de Plata de la cultura española durante la cual la novela, la pintura, el ensayo, la música y la lírica peninsulares van a lograr una fuerza extraordinaria como expresión de nuestra cultura nacional, y un prestigio inaudito en los medios europeos.
[4] Cuando publicó el volumen, es decir, en 1958, la autora vivía en el exilio desde hacía unos veinte años. Como muchos intelectuales y artistas republicanos, tuvo que abandonar España a principios de 1939, cuando finalizaba la Guerra Civil con la victoria de las tropas de Francisco Franco.
[5] M. Zambrano, El hombre y lo divino, 1ª ed. Fondo de Cultura Económica, México 1955; y. it.: El hombre y lo divino, Edizioni del Lavoro, Roma 2002, 2008.
[6] Ead., Persona y democracia, cit., pp. 16-17.
[7] Ivi, p. 212.
[8] Ver F. Rosenzweig, El Nuevo Pensamiento. Algunas notas complementarias a «La estrella de la redención», en Id., La Escritura. Ensayos de 1914 a 1929, Città Nuova, Roma 1991; y. original: Das neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum «Stern der Erlösung», en «Der Morgen», n. 4, 1925. ↩︎
[9] «Humanitas», n. 1-2/2013, págs. 32-47. El número de la revista recoge las Actas de las Jornadas de Estudios sobre el Pensamiento Político del Autor, celebradas en Trento los días 20 y 21 de octubre de 2011. Véase también, en el mismo número, S. Bignotti, L’Antigone de María Zambrano, espejo de liberalismos, págs. 66-84. ↩︎
[10] A veces la autora también la llama la «generación del toro», ya que está destinada al sacrificio, como el toro en la corrida. ↩︎
[11] «El amanecer es la hora más trágica del día, es el momento en el que la luz aparece como una herida que se abre en la oscuridad, en el que todo reposa. Es despertar y promesa que puede quedar incumplida» (ivi, p. 35). ↩︎
[12] Ibídem.
[13] Ibídem.
[14] Ibídem.
[15] M. Zambrano, Persona y Democracia, cit. pag. 25.
[16] Ibídem.
[17] Ibídem
[18] Ibídem.
[19] «Se trata de eso que hemos llamado suspensión, ese “adentro” según Ortega, esa soledad que, si nos espera, es porque siempre está ahí» (ibídem)
[20] M. Zambrano, Persona y Democracia, cit., p. 138. ↩︎
[21] Ibidem.
[22] Ibidem pag 138 y sig..
[23] Ibidem.
[24] Ibidem.

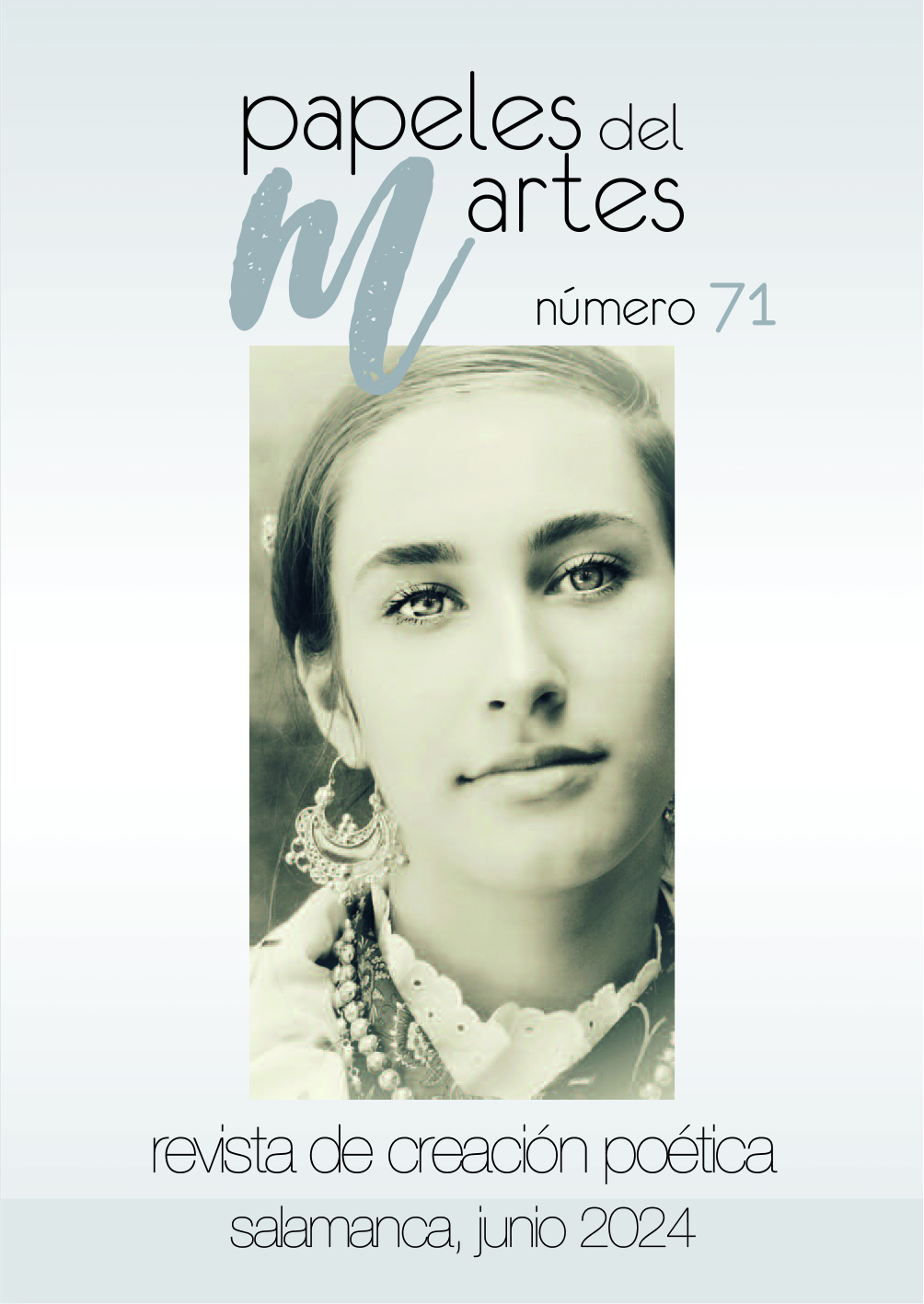
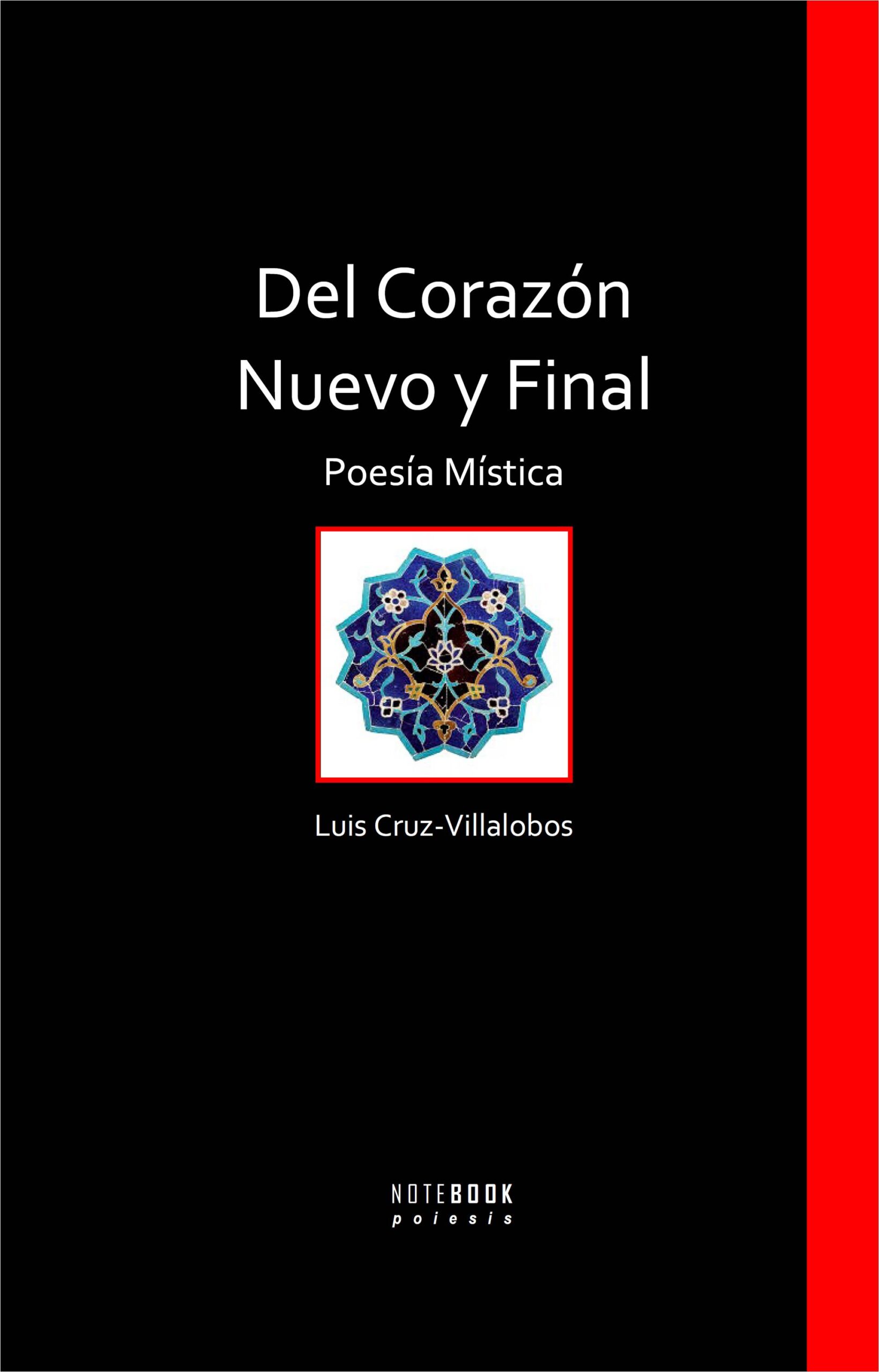
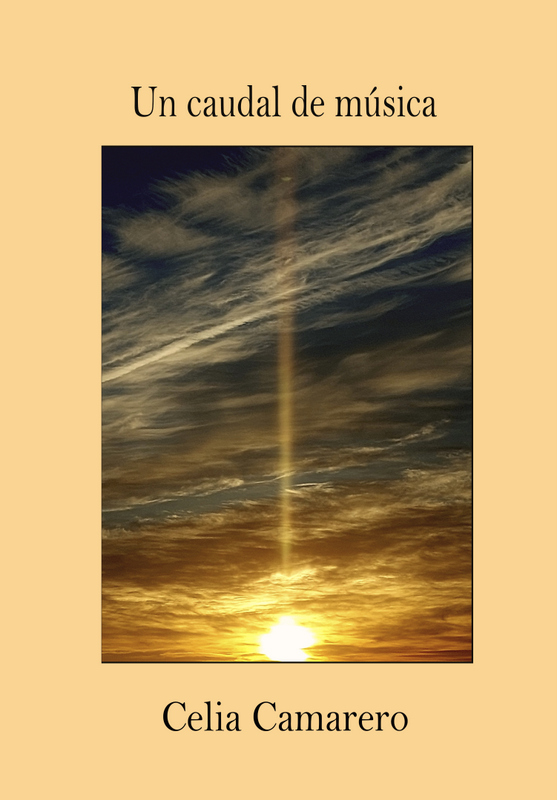
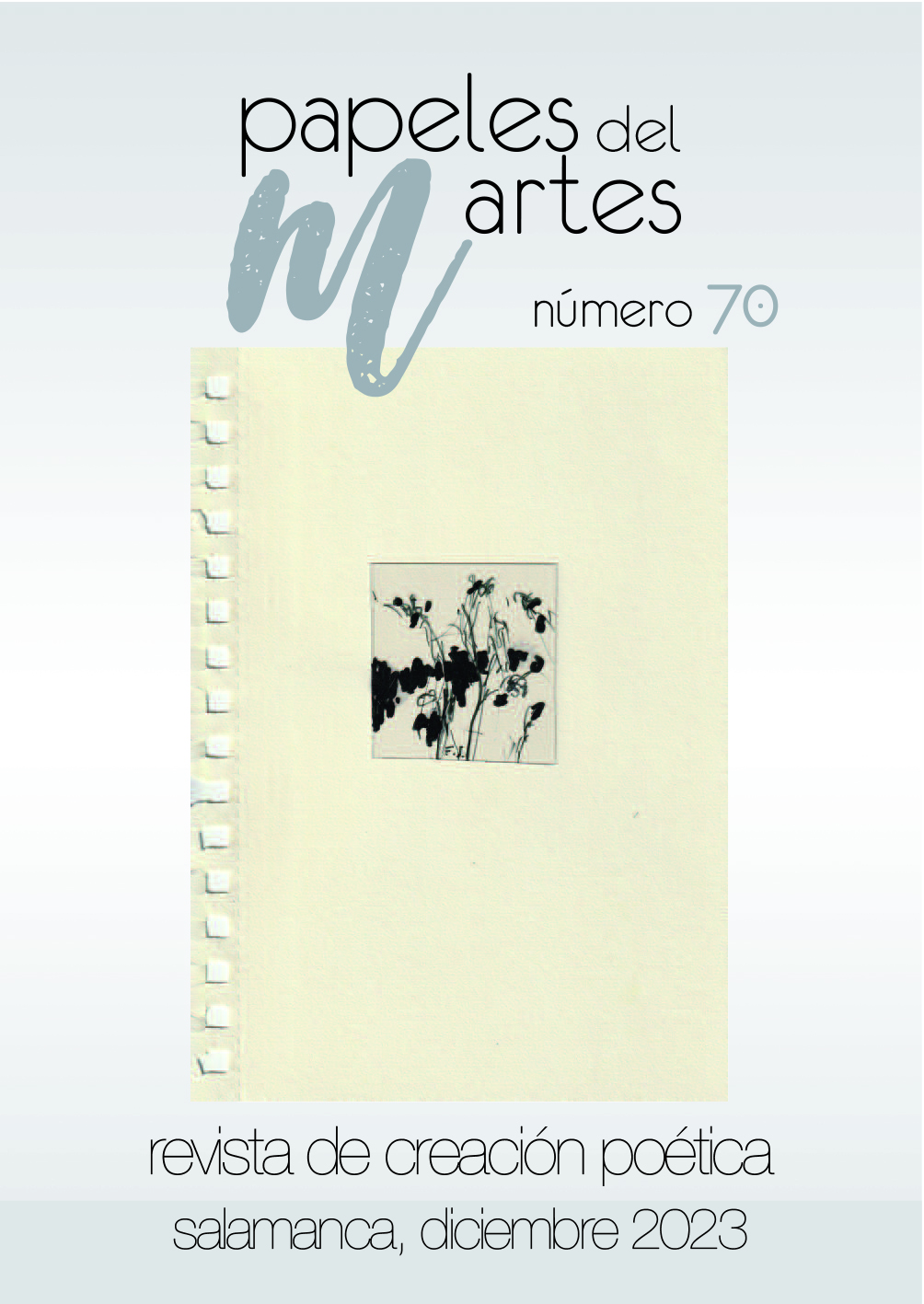




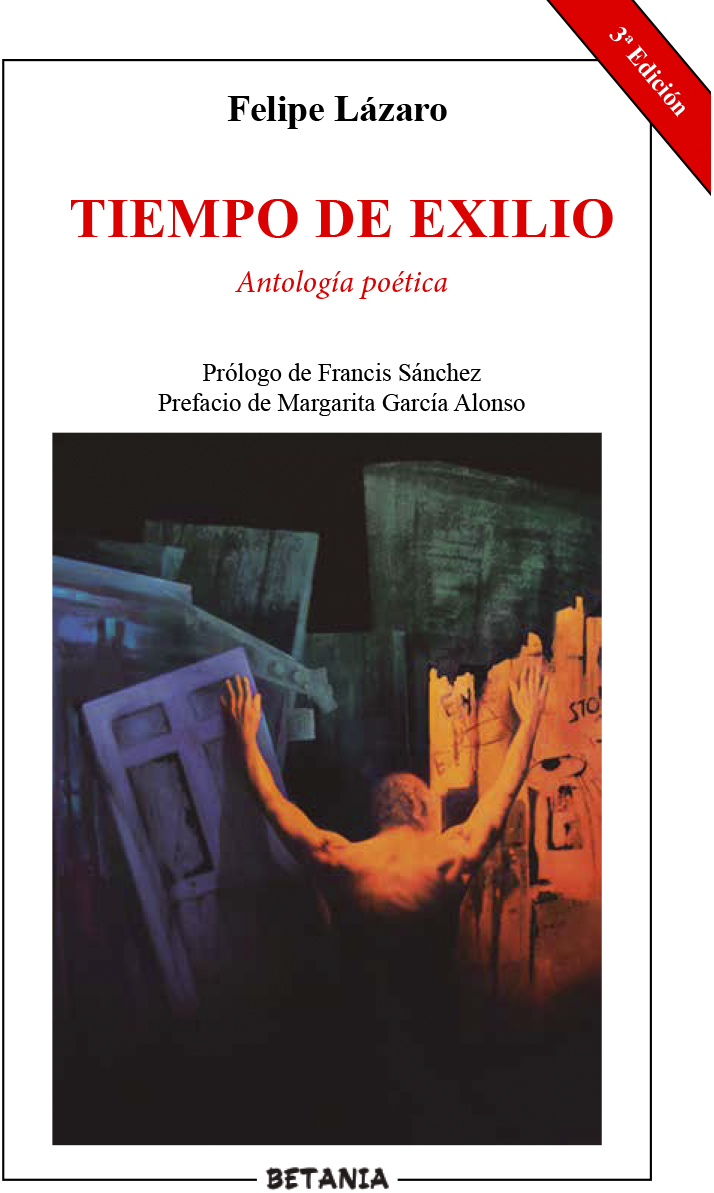
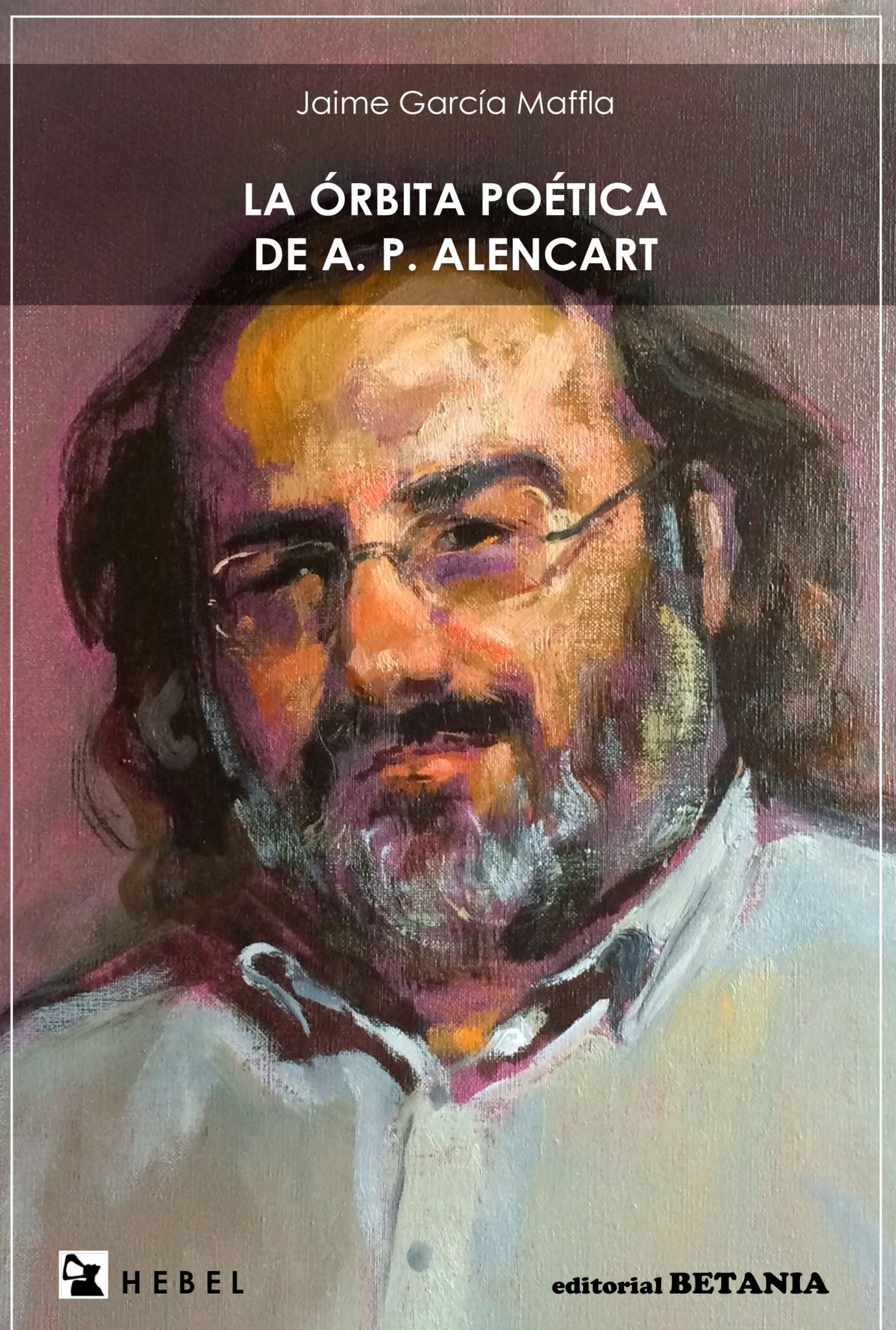

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.