Crear en Salamanca tiene el privilegio de publicar un cuento escrito por Víctor Manuel Márquez Pailos (Gijón, 1968). Licenciado en Filología clásica (Universidad de Oviedo), en Filosofía (Universidad Pontificia de Salamanca) y en Estudios Eclesiásticos (Facultad de Teología de Burgos). Cofundador de “Silos, punto de encuentro” y canciller honorario de su escuela de pensamiento. Ha publicado los siguientes libros de ensayo: El rostro de la soledad (Madrid, 2009), Cartas desde el silencio (Madrid, 2010), Conversaciones en Silos (Madrid, 2011) y La santidad de lo cotidiano (Córdoba, 2013). Es monje benedictino en la abadía de Silos.
CUENTO DE NAVIDAD
A Juan Mari González Oña
Nada tan cerca de un hombre
como otro hombre (San Agustín)
Todo el mundo sabía que aquella noche no era otra más. Pero, tal vez por eso, ofrecía la extraña posibilidad de unir o separar a los hombres. Aquella noche unía a los que ya estaban unidos, menos por la distancia, y separaba más aún, hacía sentirse más solos, a los que ya lo estaban cada día. Aquella noche nuestro hombre vino a dar con sus huesos en un cajero automático, de esos que aloja un porche acristalado y permanecen abiertos al público de día y a los solitarios siempre. Para él era la primera vez, era su primera noche a la intemperie. Todo había sucedido tan de prisa que solo ahora tenía tiempo para recordar cómo y preguntarse, en vano, por qué. Ahora que se había quedado sin nada lo poseía todo, todo el tiempo del mundo.
En el albergue donde había cenado no se podía descansar por el jaleo de los despiertos y el ronquido torpe de los que dormían un sueño inducido por el alcohol y las pastillas. Por eso se había largado de allí y, después de vagar por las calles en busca de rincón propicio, había encontrado aquel cajero abierto y encendido y empujado su puerta como quien abre la de su nueva casa por primera vez. Cuando llegó estaba vacío. Luego entró otro, cuyo rostro apenas adivinó tras una barba sucia y una visera calada hasta los ojos. Entró, se hizo a un lado, se arrebujó bajo una manta color canela y se quedó dormido en seguida. Bien se veía que estaba en su casa y que la suya era también la de todos, la del primero que llegase. Cuando nuestro hombre pensó en esto se conmovió un poco. Nunca le había pasado algo así. Después lo vio de otra manera, claro. A lo mejor no había ni reparado en su presencia. A altas horas todos los gatos son pardos. O le había confundido con otro que aparecería más tarde, vaya usted a saber.
Una cosa era estar en casa y otra, en cambio, disfrutar de ella. De una casa, como de una persona, nunca se disfruta tanto la primera vez como cuando se ha empezado ya a vivir en ella, o con ella, y a conocerla. Placer es costumbre de lo que nunca se repite, de lo que no intenta ni siquiera ser igual. Para su compañero de infortunio, el anónimo de la manta color canela, era plácido el sueño porque llevaba seguramente muchas noches durmiendo sobre el mismo suelo. Pero para él, que solo conocía la dureza del suelo por su presión bajo la planta de los pies, la primera noche debió ser forzosamente desacostumbrada y el sueño un espejismo que solo llegaría a hacerse realidad casi a la hora en que suele retirarse de los párpados y dejarnos ver el mundo como es, una faena. Por eso, y porque, a diferencia del afortunado infeliz que dormía a su lado, no se había procurado avío de cartón o de franela con que acomodarse, se dejó caer sentado sobre el suelo y, apoyando su espalda en una esquina del porche, empezó a ver pasar el tiempo y la gente por las calles alumbradas con las luces urbanas y las intermitentes de los coches que cruzaban la calzada a esas horas de la noche.
Cada vez había menos gente por las calles y más luz en las ventanas. Cada ventana era un mundo diferente. De unas llegaban la luz y el ruido a raudales como si ambos fueran lo mismo, como si no pudiera haber luz sin ruido ni ruido sin luz. De otras, en cambio, no llegaba señal alguna de vida consciente de sí misma. Unas cortinas corridas o unas persianas bajadas sobre un fondo sin alma hablaban en silencio de lo que no había tras ellas. Era la noche de la que todo el mundo sabía que no era otra más, que unía a unos y a otros parecía querer separados, más solos que nunca. Así era la noche y él, nuestro hombre, bien lo sabía. Bueno, en realidad, no tan bien como ahora, que podía verla como quien ve cara a cara a quien nunca ha visto y no se sorprende ni se asusta por ello. Ahora estaba y seguía despierto.
Sería al filo de la medianoche cuando vio salir a los fieles de una iglesia vecina y, parados un instante en penumbra, los vio despedirse felicitándose unos a otros antes de perderse en las calles, cada cual rumbo a su casa. Recordó, entonces, los años lejanos en que, cada domingo, no faltaba a misa, con su mujer y sus hijos, como buen católico. Luego llegaron los planes de fin de semana y la misa empezó a quedar olvidada entre los recuerdos de un tiempo en que todo el mundo tenía los mismos planes y no necesitaba, pues, molestarse en hacerse uno propio. Pero de aquel tiempo le quedó un recuerdo que seguía sin ser, del todo, recuerdo porque, como cuerpo aun tibio, exhalaba el calor de la vida. Las cosas en casa ya no iban bien y cierto sentimiento de culpa le impedía dormir por las noches con la tranquilidad de otros sueños y reaccionar por el día con la serenidad adecuada a cada momento.
Fue entonces cuando conoció al cura de su parroquia de siempre, no solo al que veía celebrar los domingos la misa sino al que encontraba también en la esquina del banco o en las tiendas del barrio. “Confiésame”, le pedía al cura después de contarle sus penas con vino. Y él le respondía siempre: “no te confieso, que no tienes pecados”. Era la pura verdad, la que necesitaba saber nuestro hombre y le enseñaba el cura tras una pinta con pincho, una mirada atrevida y unos brazos abiertos de largas manos divinas, acostumbradas a dar lo mismo que han recibido. Y salía, sin culpa ni penitencia, un hombre de ver a otro hombre, de ver la verdad en sus ojos, la verdad encarnada en sus ojos de niño o de loco, ¡quién sabe! Aquel cura sabía que no hay mejor manera de ser lo que somos que siéndolo, como el vino o el pan son lo que son para todos.
De estos recuerdos, tan mal olvidados, era rehén nuestro hombre cuando, ya bien pasada la media noche, el otro, el arrebujado bajo su manta color canela, se rebulló y, despierto, alzó su cabeza y dejó ver su rostro, hasta ese instante anónimo, la cara sin rostro de uno cualquiera. Cuando la vio sintió iluminarse la suya como cuando uno recuerda de pronto dónde había dejado su vida perdida. Eran los ojos de un niño o de un loco los que estaba viendo con sus propios ojos, los ojos aquellos que le perdonaron ya una vez solo por verlos y dejarse ver ellos. Eran los ojos que en aquella noche, tan distinta de todas las noches, unían al fin lo que parecían querer separar más si cabe. Eran los ojos que de aquella noche habían hecho la única noche del mundo, la noche del día de la Navidad.



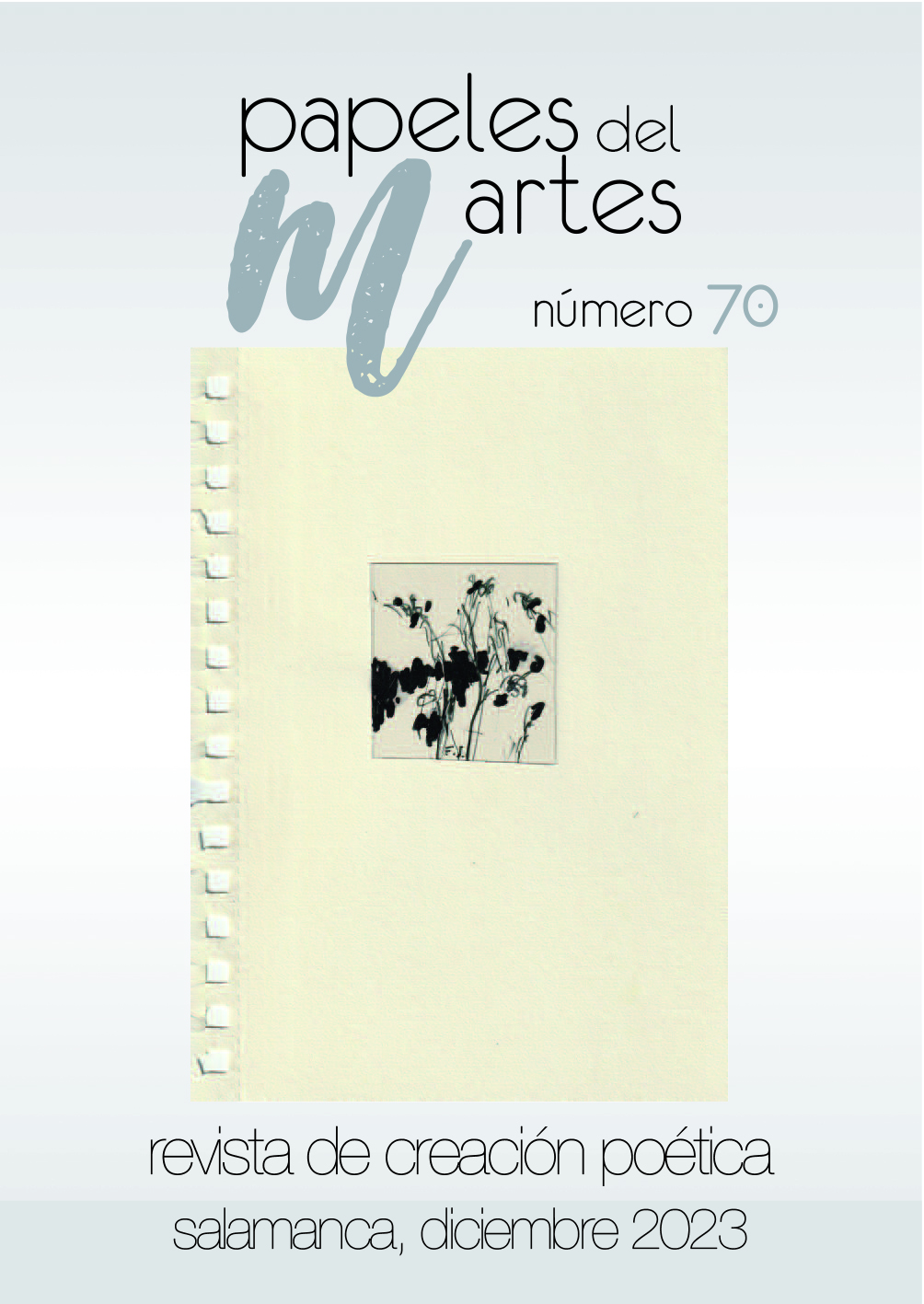




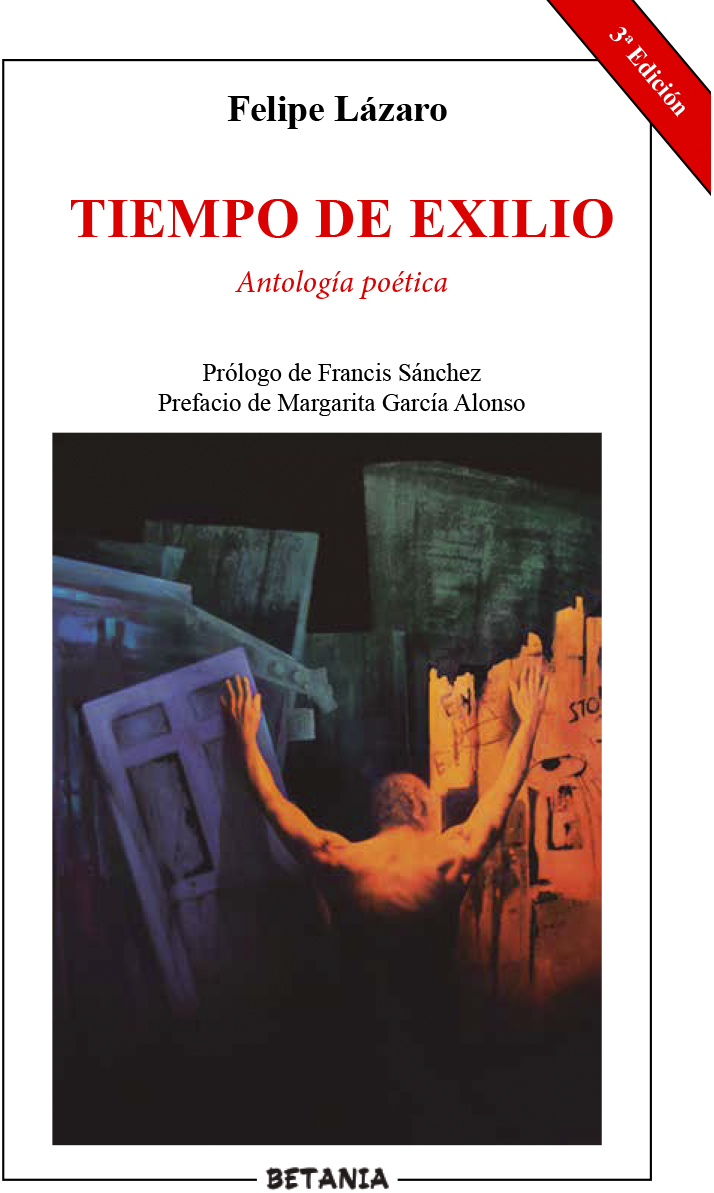
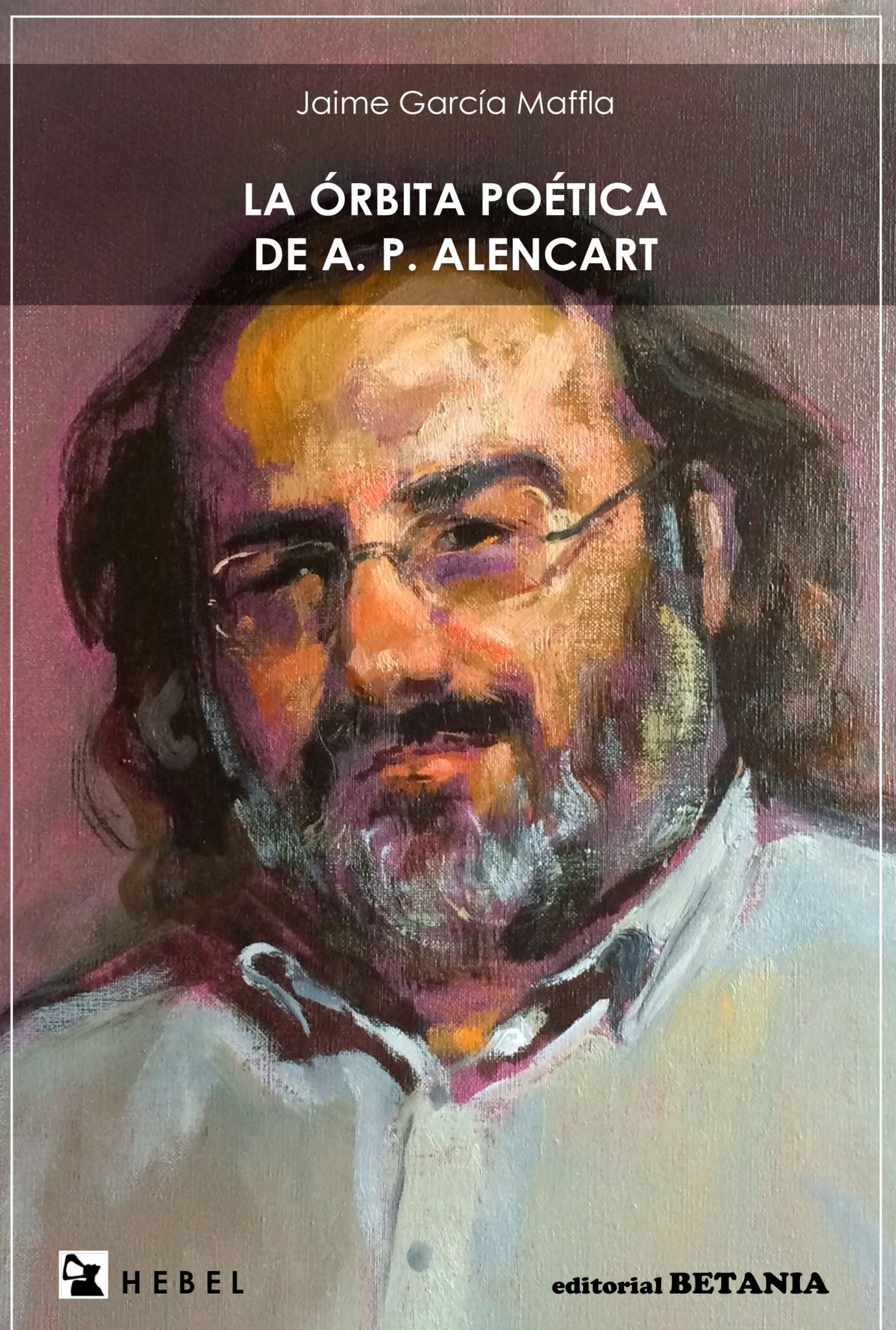

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.