
Segunda Parte de las reflexiones escritas por Reinaldo García Ramos, tras su participación en el XV Encuentro de Poetas Iberoamericanos
Primera parte publicada en «Crear en Salamanca». Enlace:
https://www.crearensalamanca.com/2012/12/salamanca-jornadas-de-asombro-1/
Salamanca: jornadas de asombro (segunda parte y final)
(Crónica originalmente publicada en la revista «Conexos»)
Comienzan las voces
Tras ese primer paseo por la ciudad y sus rincones insospechados con mis amigos Ángeles y Umberto, regresé al Colegio con el tiempo justo para darme una ducha y cambiarme, pues la sesión inaugural del XV Encuentro de Poetas Iberoamericanos estaba prevista para las 7:30 esa noche y ya eran bien pasadas las 6.
Por suerte, en Salamanca todo parece estar a distancia humana, caminable. Pero también hay que decir que en la ciudad abundan las circunstancias sorpresivas, los “senderos que se bifurcan”; hay plazoletas misteriosas, callejuelas que súbitamente se pueblan de embriagadores sonidos. Es conveniente andar con cierta cautela, sabiendo de antemano por dónde torcer el rumbo o por dónde no hacerlo. Cualquiera puede toparse con sombras que se desplazan con sigilo, seductoras, sobre todo al anochecer, cuando las paredes se transforman y se aligeran, van perdiendo el resplandor que el sol les había dado durante el día, pero conservan un ardor profundo que las hace vibrar en otra misteriosa densidad.
Puede surgir de repente una pequeña hondonada en un callejón, una escalera en penumbras tras un muro imprevisto, un brusco camino que conduce a un patio abierto en que la mirada es capturada por luces profundas, o por silencios estremecedores. O por voces sugerentes que surgen de un balconcillo entreabierto, o desde unos postigos entrejuntos. Si se presta atención, esas voces podrían repetir versos de Lope o Calderón, parlamentos de algún entremés cervantino, pronunciados por actores que ensayan para la próxima función desde temprano.
Algo parecido puede ocurrir también bajo techo, lo advierto. Mientras me duchaba en la inmensa sala de baño de mi habitación, dejé abierta la ventana, que daba a la calle; hacía fresco y quería oír las voces de los estudiantes que pasaban por la acera, a cierta distancia, del otro lado de la terraza exterior del edificio. Eran alumnos que salían en grupos de sus clases o volvían a ellas, muchachas y jovenzuelos ansiosos que se acariciaban con palabras. Andaban a su ritmo, sin prisa, soltaban frases de sorpresa en broma, o hacían preguntas en serio, pero sin dramatismo. Y sobre todo, se reían, se reían con enorme vigor. No me interesaba entender sus conversaciones, eso no era lo importante: sentir ese bullicio indescifrado me alegraba; tenía algo de hipnótico.
Con esa música de fondo, terminé de secarme y comencé a vestirme. Una camisa que había estado demasiado tiempo doblada en la maleta estaba llena de arrugas; traté de quitárselas con vapor de agua, pero fue en vano. Y se me estaba haciendo tarde. Las voces de los alegres alumnos de Salamanca podían seguir su apasionado curso, pero a mí me esperaban en el Teatro Liceo, a unos pasos de la Plaza Mayor, donde se efectuaría la primera lectura del Encuentro.
Le traducteur malgré lui
La lectura se efectuaría en la Sala de la Palabra, en la planta alta del Teatro Liceo. Cuando llegué, no habían abierto aún la puerta principal del edificio y ya había varios grupos de personas de pie ante la entrada. La mayoría de los poetas invitados ya estaba presente, algunos sonrientes, otros visiblemente ansiosos.
Enseguida vi a las amigas brasileñas que había conocido al llegar ese mediodía y fui a saludarlas. Allí estaba Marcia Barroca, que me había servido de traductora en la mesa del almuerzo, y Verónica Amat, quien me regaló un ejemplar de la antología que el Centro de Estudios Brasileños de Salamanca presentaría al día siguiente. Allí también estaba Messody Benoliel, apasionada con todo lo que estaba sucediendo; me saludó con la misma simpatía con que me había tratado desde un principio, y antes de que entráramos al Teatro (que por fin abrieron) me propuso que le tradujera un poema suyo al español, un texto que ella quería presentar de forma bilingüe en la lectura del día siguiente.
De nada valió que le explicara mi desconocimiento del portugués; damas vitales y telúricas como Messody no aceptan argumentos accidentales en contra; me respondió que eso no importaba, que ella misma y otros poetas invitados me ayudarían. Sin remedio, ese reconocimiento tan firme de mi profesión de traductor terminó por halagarme y acepté la tarea. Quedamos en que al día siguiente, tal vez a la hora del almuerzo, ella me explicaría cada línea del poema y me aclararía cualquier duda.
Pero poco después supe que yo no podría asistir a la siguiente velada en el Teatro Liceo: los organizadores me habían elegido para participar, con otros dos poetas invitados, en una lectura que tendría lugar a la misma hora, pero no en Salamanca, sino en Béjar, una ciudad situada en las montañas cercanas. Como es bien sabido, los autores de poemas practicamos a veces ciertas artimañas, embrujos y pases de magia con el lenguaje, pero en lo físico no nos ha sido dado el don de la ubicuidad.
Curiosamente, saber que yo no la podría escuchar al día siguiente no impuso cambio alguno a los planes de mi cordial Messody. Cuando todos subimos y nos sentamos y continuaron los saludos y los preparativos, ella vino de nuevo hacia mí, sonriendo traviesamente, y con mirada cómplice me entregó una hoja de papel en que había escrito de memoria, in situ, el texto en portugués de su poema: un soneto titulado “Identidade”. Eu sou assim, coberta de incerteza / E paradoxalmente incontrolável, vi que decían los primeros versos. Con eso quedó sellado el pacto internacional de traducción momentánea entre Brasil y el viajero nacido en Cuba. Saludos, Missody: fue un placer conocerte y ayudarte a difundir tu texto.
Los preludios de la poesía
La Sala de la Palabra se fue llenando muy rápido. Al principio había puestos reservados para los poetas invitados, pero pronto no quedaron asientos vacíos para nadie; los retrasados se tuvieron que quedar de pie, apoyados contra las paredes. Había al menos media docena de fotógrafos de prensa que iban y venían de un lado para otro. Los flashes de las fotos no cesaban de estallar. Y al fondo del salón había también varios trípodes con cámaras de vídeo que captaban todos los detalles. Era indudable que el Encuentro había despertado el interés de los órganos de información locales.
Enseguida encontré a mis amigos Ángeles y Umberto, que por suerte habían alcanzado asiento. Me alegré mucho de verlos allí y de que aceptaran la tarea que les encomendé: les entregué mi cámara y les pedí que me tomaran algunas fotos durante la lectura. Ellos cumplieron a cabalidad esa misión y gracias a eso tengo imágenes muy buenas de toda la velada.
La sesión dio comienzo enseguida, con puntualidad. Nuestro coordinador, Pérez-Alencart, tenía aspecto satisfecho, pero ansioso: quería obviamente que todo saliera bien y que se pudiera cumplir el programa dentro del horario previsto. A los poetas que participaríamos en la lectura de esa noche nos anunció con esmero que cada uno de nosotros tendría cinco minutos, lo suficiente para unas palabras iniciales y para leer un poema largo o dos breves. Entendí muy bien la previsión, pues yo venía de un sitio en que ciertas personas, en cuanto se apoderan de un micrófono, pueden hablar sin parar largo rato.
El alcalde de la ciudad, señor Alfonso Fernández Mañueco, pronunció a continuación las palabras oficiales de apertura, en que nos dio a todos la bienvenida y expresó la satisfacción que sentía la Municipalidad de Salamanca ante nuestra presencia. Fue una breve intervención, correcta y precisa, pero emotiva, que fue recibida con un merecido aplauso.
Presencia de Unamuno
Después se produjo un curioso silencio. Pensé que había un “bache” en el programa, como dicen los teatristas en Cuba; pero no. Pérez-Alencart, que fungía como maestro de ceremonias y sabía muy bien lo que estaba a punto de ocurrir, se quedó callado unos instantes, con semblante de regocijo controlado; después, todos los presentes comprendimos mejor: era la expresión natural de quien sabe que se aproxima un golpe de efecto, algo que será disfrutable. Unos instantes después, por la derecha, desde detrás del tabique del fondo, hizo su entrada el mismísimo Don Miguel de Unamuno, que avanzó hacia el estrado a pasos lentos, con expresión solemne y suma elegancia. Reconozco que me estremecí.
Pero, claro está, aunque el individuo tenía cierto parecido con el difunto autor, no estábamos en presencia del fantasma de Don Miguel, sino ante una metáfora de su figura y su talante. Era un hombre imponente, alto y atildado, vestido de negro, que se colocó tras el estrado y comenzó a leer el poema “Salamanca”, de Unamuno, con una articulación afilada y precisa, que nos cautivó a todos con su timbre estremecedor. Consulté el programa y vi que se llamaba José María Sánchez Terrones. Cuando concluyó, a ninguno de los presentes nos quedó duda alguna de que, al menos de manera simbólica, el espíritu de Unamuno estaba presente, regocijado y orgulloso.
En ese ambiente tan propicio que habían creado los versos de Unamuno en la voz de Sánchez Terrones, Pérez-Alencart intervino de nuevo unos minutos, para rendir un sentido homenaje a su compatriota recientemente fallecido, el poeta Carlos García Miranda. Comentó que César Vallejo había estado una vez en Salamanca, donde “pasó frío”, y que García Miranda tenía el proyecto de escribir una novela en que Unamuno y Vallejo se entrelazaban en la vastedad de la ficción. A continuación, leyó un texto de García Miranda, “Monólogo de un pájaro cruzando la lluvia”, con el cual concluyó ese noble gesto de recordación, conmovedor para todos los presentes.
Evocaciones y fervor de la palabra
Seguidamente dio inicio el desfile de poetas, siete en total esa noche: José Pulido, de Venezuela, el español Miguel Velayos, el brasileño Pablo de Tarso Correia de Melo, mi colega caribeño Basilio Belliard, de la República Dominicana, el peruano Héctor Ñaupari y el boliviano Gabriel Chávez Casazola. A cada uno se le había pedido que trajera algún texto que tuviera que ver con Don Miguel, un poema dedicado a él, o inspirado en él o en alguna de sus ideas o imágenes. Y todos cumplieron con esa petición de manera muy genuina, cada cual desde su visión personal del significado de la obra unamuniana.
Pulido abrió el fuego y leyó un soneto en homenaje a Unamuno, “Hombre común”, del que recuerdo estos versos: “Soy el que pisa firme en lodazales / Y se hunde en temblores de lujuria”. Después le correspondió la tribuna a Velayos, uno de los invitados más jóvenes (nació en 1978), quien leyó con notable claridad y con un ritmo muy pausado; nos trasmitió con gran convicción, pero sin excesos, el dramatismo contenido en sus poemas: “…contra el muro de espinos que han plantado en los sueños, / contra el miedo que mata, la poesía…”
Después vino el turno de Correia de Melo, el único poeta de Brasil que estaba incluido en el programa de la sesión inaugural (ninguna de las amigas brasileñas que he mencionado antes leería esa noche). Correia de Melo, un autor veterano y conocido, nos deleitó con sus traviesos textos, llenos de viveza y múltiples sentidos (Pérez-Alencart había preparado versiones al castellano de esos poemas y las leyó a continuación del autor). En uno de los poemas resonaron estas líneas, que recuerdo ahora: “Su cuerpo parecía una estatua, decían las novias, / cuando murió a los 29 años, de un dolor / igualito al de Rodolfo Valentino.” ¿Cuál sería el “dolor” de Valentino? Algunos dicen que murió de una úlcera perforada; otros, de un ataque de peritonitis. Otros afirman que sufrió dolores de otro tipo, más existenciales… Los biógrafos, y esto añade ironía al poema, todavía no se han puesto de acuerdo.
Después fue al podio el dominicano Belliard, quien nos trajo un mensaje certero de sensualidad antillana y exploró en sus poemas un paisaje insólito para muchos de los presentes, pero no para mí, el de las tierras tocadas siempre por el mar: “…nadie está más solo que un isleño, / el habitante de una isla está aislado, porque el agua lo separa del mundo…”
En el programa me colocaron para que leyera entre Ñaupari y Chávez Casazola, ambos jóvenes, nacidos en 1972, ambos procedentes del entorno en que reinaron los hábiles incas; me agradó saber que iba a estar así, como custodiado por dos emisarios de la América profunda. El primero leyó “Unamuno, mártir”, que él supo entregar con esa gracia particular que disfruto tanto en el acento de los limeños; un texto sereno y firme, del cual recuerdo este fragmento: “…Te he visto martirizado, Unamuno, en tu Salamanca de bóvedas, piedras y atardeceres, / Padeces en soledad para que otros vivan en libertad.” El segundo, también muy seguro de sus intereses expresivos, cerró la lectura con versos que de nuevo iban en pos de Unamuno, para reconocerlo y exaltarlo: “Como una roca, señera y solitaria, / erguida entre los campos de Castilla / o entre los viejos libros de la biblioteca, / papel de roca y roca de palabras.” Gabriel logró que esa última línea resonara muy bien en todos los presentes, papel de roca y roca de palabras…
De las presentaciones de los poetas no sólo se ocupó esa noche Pérez-Alencart, por cierto. Cuando vino mi turno, el encargado de presentarme fue Carlos Aganzo, director del prestigioso periódico El Norte de Castilla y miembro del Comité Asesor de la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes, patrocinadora del Encuentro. Le agradezco a Carlos las palabras breves y generosas que usó para comentar mi poesía; se refirió en particular a mi poema “El emigrante”, del cual citó un fragmento muy ilustrativo. Noté que había leído mis versos con genuino interés; para mí fue un placer escucharlo.
Yo había decidido leer dos poemas, uno muy breve, dedicado a Unamuno, “No bajo el hielo”, que había permanecido inédito durante años y que aparecía ahora en la antología del Encuentro, y otro más, sacado de la compilación de mi obra poética, que había sido publicada recientemente en Miami. Pero confieso que cuando avancé hacia el estrado no sabía aún cuál iba a ser el segundo poema.
Dije unas palabras al principio, para agradecer la invitación al Encuentro y la presencia de quienes me escuchaban, y para mencionar algo que a veces me gusta destacar cuando leo en España: la satisfacción que siento, como caribeño que ha vivido 32 años en un país angloparlante, al presentar mis textos ante personas del país donde nacieron mi lengua y tres de mis abuelos.
Y mientras decía esas palabras tuve la intuición de que el segundo poema debía ser “Amiga vencedora”, dedicado a Belkis Cuza Malé, “después de la batalla”: No lo sopesé mucho, pero cuando anuncié el texto y hablé de Belkis y expliqué el tipo de escritora que ella siempre ha sido, y dije además que se trataba de la viuda del poeta cubano Heberto Padilla y la editora de Linden Lane Magazine, la revista literaria más antigua del exilio cubano, comprobé enseguida que había tomado la decisión correcta: noté que numerosos rostros del público se iluminaban y que algunas cabezas asentían levemente. Me sentí comprendido, y las palabras de mis versos me salieron como si las dijera por primera vez: “…armando un techo de sonidos para volver a recibir, / por cierto tiempo aún, / la voz de los ausentes al borde de la luz.”
Una vez concluida la sesión, me escapé a cenar con mis amigos Ángeles y Umberto, que me llevaron diestramente por las callecitas salmantinas en busca de un restaurant italiano que ellos conocían. Atravesamos de nuevo la Plaza Mayor, donde había un gran barullo, y nos cruzamos con una hilera de jóvenes bulliciosos, tal vez un centenar, que en fila india recorrían ruidosamente los portales y pasaban con rapidez por entre las mesas de los cafés, con sus caras pintarrajeadas, mientras cantaban coplas muy subidas de tono: eran, me explicó Ángeles, los estudiantes recién ingresados en la Universidad, los “novatos”, que disfrutaban de esa noche de bromas y fiesta, antes de abismarse en los legajos que tendrían que estudiar para aprobar futuros exámenes. Gritaban sin estridencias, soltaban carcajadas con gracia inocente; nos vieron pinta de turistas y se burlaron, pero con discreción. Estaban haciendo poesía a su modo, en plena libertad.
El amanecer entre las piedras
Dormí bastante bien, con la ventana abierta, a pesar de las voces de los estudiantes que siguieron pasando toda la noche por la acera. En medio de mis sueños sobre pergaminos infinitos en que mis amigos asentaban sus versos incomprensibles y yo insistía en lograr que mis propios poemas sonaran bien, me despertaron varias veces las conversaciones lejanas de los noctámbulos que andaban por la calle, cuyas energías no daban indicios de agotarse.
Suelo levantarme muy temprano, en la Florida el resplandor del nuevo día siempre me saca de cualquier andanza onírica, por placentera que esta sea; pero esa vez exageré, la verdad. Me desperté a eso de las 6, cuando un fulgor azuloso se iba extendiendo con rapidez por las fachadas cercanas. No era aún el fulgor de la “piedra franca”, que cobraría brillantez mucho después, sino una capa tenue de grises y malvas que recubría las calles y los edificios y los iba envolviendo en una especie de preludio cromático, en tono menor. Unos instantes después, varios campanarios empezaron a repicar y una brisa bastante fría entró por la ventana y refrescó mi almohada y las sábanas en mi cama.
Me entraron enseguida deseos de levantarme y de salir a recorrer los alrededores, antes de que saliera por completo el sol. Además, tenía el “pretexto” de llegar temprano a la terminal de autobuses con el fin de comprar un billete para irme a Burgos al día siguiente; como el programa del Encuentro me anunciaba varias actividades para esa jornada, temí que más tarde no iba a tener tiempo de comprar el billete. Pero esa caminata hasta la terminal fue solamente un pretexto; la verdadera razón de echarme a andar por una ciudad desconocida a las 6 de la mañana fue mi curiosidad geminiana (nací bajo ese signo zodiacal), la tentación de explorar los rincones de mi entorno antes de que el resto de los habitantes se levantara.
Así que me vestí con rapidez y salí a caminar. El aire tenía una dulzura muy acogedora, que parecía provenir del cielo violáceo y acentuaba el silencio. Había mucho silencio, a pesar de que mis pasos sonaban sin remedio sobre el suelo empedrado y ya iban apareciendo poco a poco, muy sosegados, los ruidos usuales de una ciudad que despierta. El tráfico era ligero y había muy pocos transeúntes por las aceras: los estudiantes habían concluido sus festejos y vaivenes nocturnos; seguramente dormían ya, o se entregaban a incansables hazañas eróticas en la privacidad de sus lechos. La ciudad ahora los ignoraba, pero los seguía protegiendo.
Caminé lentamente hacia la terminal, disfrutando cada paso sobre las piedras milenarias, pero —cuerpo de hoy, hambriento ya— buscando al mismo tiempo con la vista algún comercio que estuviera abierto para tomarme el religioso café de cada día. Por suerte, a un par de “calles” del Colegio, apareció casi enseguida una cafetería iluminada, en la que entré sin pensarlo dos veces. Enseguida me estremeció el contraste entre la brisa húmeda de afuera y el calorcito agradable de la máquina de expresos y el olor de la pastelería; en ese momento fue que empecé a despertarme de veras.
A esa hora, los únicos clientes eran cuatro miembros de una patrulla de la policía, que desayunaban tranquilamente y comentaban con ruidoso placer las noticias de la televisión. Los cuatro me dieron los buenos días con naturalidad, como si fueran mis vecinos de toda la vida. Me tomé un café con leche y una tostada, y los dejé a ellos en su animada charla (por lo visto, su horario de trabajo no empezaba hasta más tarde).
Armado con la imprescindible cafeína, retorné a la calle, donde el bullicio aumentaba y la luz cambiaba por minutos. Me sentía encantado de haber venido al Encuentro y de haberme levantado temprano para contemplar la ciudad a esa hora. Pero más encantado me sentí enseguida, cuando llegué a la terminal y supe que aún quedaban billetes disponibles para salir hacia Burgos muy temprano al día siguiente.
La rana invisible
A las diez de la mañana los poetas invitados al Encuentro nos dimos cita en la Biblioteca Histórica de la Universidad, para cumplimentar una invitación a visitar su principal salón y apreciar los anaqueles en que se conserva su Fondo Antiguo. (Cabe recordar que Salamanca tiene actualmente dos universidades: una pública, llamada Universidad de Salamanca, y otra privada, dependiente de la Iglesia Católica, llamada Universidad Pontificia; entre ambas cuentan actualmente con más de 32,000 alumnos matriculados.)
Yo había consultado previsoramente la internet y sabía ya un par de cosas: la biblioteca que visitaríamos pertenece a la primera de esas dos universidades, la más antigua: Alfonso X “El Sabio” le otorgó su carta constitucional en 1254. También el sabio Google me había dicho que el llamado Fondo Antiguo tiene unos 60,000 volúmenes de los siglos XVI a XVIII y unos 3,000 manuscritos encuadernados, entre los cuales se encuentran El libro de buen amor, del Arcipreste de Hita, el Cancionero del Marqués de Santillana y la traducción del Libro de Job, realizada por Fray Luis de León.
Antes de proceder a la visita, nos detuvimos unos minutos ante la fachada del edificio, cubierta de abundantes bajorrelieves. El más famoso de esos ornamentos es una rana, que según la leyenda trae suerte al que logra encontrarla en el laberinto de figuras y objetos de esa fachada. También la tradición establecía que si un estudiante, al ingresar a las aulas, no encontraba rana tan huidiza en aquella pared, suspendería el curso. Los poetas del Encuentro no íbamos a presentarnos a ningún examen ese día, por suerte, pero todos tratamos de encontrar la famosa rana en el vasto panorama de animales, esqueletos, escudos y otros elementos que adornaban el frente del edificio. Ninguno de nosotros acertó.
Pero quizás no fue culpa de nuestra miopía o nuestra torpeza: una parte de la fachada estaba en restauración y se hallaba cubierta por unos andamios enormes, muy poco artísticos, revestidos de plástico opaco. De todos modos, busqué durante un rato en la porción de la fachada que no estaba oculta por los andamios, incluso con el lente telescópico de mi cámara fotográfica, pero no hallé ningún batracio: la famosa rana se negó a aparecer. Había que conformarse con que sólo la veríamos en fotos algún día.
Me sentí frustrado, pero no me di por vencido. Más tarde, al regresar a mi habitación, donde por suerte tenía conexión “wi-fi”, pude usar mi Ipod (ya lo ven, les está hablando un autor modernísimo) para seguir la pesquisa en los vastos laberintos de la internet. No encontré fotos de la rana invisible, pero sí una versión más jugosa de la famosa leyenda: en realidad, no es una rana, sino un sapo, que está asentado sobre una calavera humana y representa la lujuria, el sexo femenino; su contacto con la calavera ha sido siempre una advertencia a los estudiantes, que en siglos pasados eran todos varones: el sapo los debía prevenir contra los peligros de la concupiscencia. Era un llamado a la noble conciencia de los alumnos, para que se dedicaran al estudio con tenacidad, sin desviarse hacia ningún placer sexual. ¿Sería verdad que el bajorrelieve podía sugerir algo así? Lo dudo. ¡Me hubiera gustado verle la cara a ese sapo tan moralista!
El derecho canónigo y los condones
La visita a la Biblioteca fue uno de los momentos más placenteros e instructivos de mi permanencia en Salamanca. Fuimos recibidos por el encargado de Extensión Bibliotecaria, Eduardo Hernández Pérez, quien nos impartió una charla muy amena y sustancial sobre la historia de la Biblioteca y el valor de los volúmenes conservados en el Fondo Antiguo en particular. Con delicioso sentido del humor, hizo gala de sus conocimientos y de su habilidad expositiva; escuchándolo pasamos un rato encantador. Si la Biblioteca tiene tesoros indudables en papel, es indudable que también cuenta con un tesoro tremendo en la persona de este cordial amante de los libros y de su oficio.
Entre otras maravillas que nuestro bibliotecario nos mostró, había dos condones antiquísimos, de una época indeterminada, hechos con tripa de cerdo o algo parecido, que habían sido hallados, según aseguró, dentro de un volumen de derecho canónigo. Es indudable que, en aquellos tiempos como en estos, para gozar del amparo de la ley había que actuar con precaución y estar debidamente protegido…
También se nos permitió mirar, pero no tocar, un manuscrito de Fray Luis y otro libro inmenso, que había sido censurado por un tal Gachupín en México. En este último caso, el aguerrido censor había comenzado tachando los párrafos que en su opinión atentaban contra la santidad de la Iglesia; luego, optó por recortar los pasajes que él consideraba pecaminosos (al parecer, comentó Hernández, se le había acabado la tinta), y por último apeló a métodos más radicales y arrancó de cuajo las páginas que, en su opinión, supuraban herejía. ¿Qué habrá hecho Gachupín con las páginas que arrancó?, me pregunté. Tal vez se las llevó a casa, para leerlas en privado…
La mañana de ese día comprendió también una visita a la Casa-Museo Unamuno, en la residencia donde él había vivido durante años cuando se desempeñó como Rector de la Universidad. Un edificio nada lujoso, más bien austero, que en gran parte se conserva en el mismo orden que él le había dado: allí vimos sus muebles, su escritorio, sus libros, muchos de ellos dedicados por otros escritores venerables (entre ellos, uno firmado por Jorge Luis Borges). Colgada en una pared, junto al lecho en que durmió el escritor en esa etapa de su vida, hay una reproducción del Cristo de Velázquez, tema de uno de sus textos memorables. Todo el lugar está impregnado de una paz muy particular, como suele ocurrir en ese tipo de museos. El ambiente me recordó la impresionante reconstrucción del estudio de Mikos Kazantzakis que yo había visto unos meses antes en el Museo Histórico de Heraklión, en Creta.
Pero este asomarnos al mundo íntimo de Unamuno fue muy breve y somero; guardo de esa visita solamente unas cuantas imágenes aisladas. Teníamos prisa, pues nos esperaban enseguida en el Ayuntamiento de la Ciudad, donde tendría lugar un acto en que el Municipio de Salamanca daría la bievenida oficial a todos los poetas invitados al Encuentro. Llegamos a tiempo, por suerte, y el rato que pasamos en el Ayuntamiento fue muy agradable. Como parte de esa acogida, representantes de la Municipalidad entregaron el título de Huésped Distinguido a uno de los poetas de nuestro grupo, el brasileño Claudio Aguiar.
Las Dueñas y sus demonios
A continuación regresamos todos al Colegio, para el segundo almuerzo del Encuentro. Después me senté unos momentos en el vestíbulo junto a mi amiga Missody para releer con cuidado el poema que le había prometido traducir y pedirle que me aclarara cualquier duda. Fue una experiencia animada, no sólo por el temperamento festivo de la autora, sino también porque se nos fueron uniendo en la tarea otros poetas que entraron por casualidad en el vestíbulo y al pasar cerca de nosotros me propusieron soluciones en español para ciertos pasajes. Cuando me pareció tener una idea completa del sentido del texto, me fui a mi habitación para escribir la versión al castellano, que un rato después le dejé a la autora en la recepción del Colegio, tal como habíamos acordado. Volví a ver a Missody más tarde, en la cena de clausura del Encuentro, y con su entusiasmo habitual me dijo que mi versión le había gustado mucho y que en la lectura de esa noche ella había dicho su poema en portugués y otra escritora invitada había leído mi traducción. Me sentí satisfecho: ¡misión cumplida!
Me quedaban un par de horas libres antes de partir hacia Béjar. Estaba cansado; sentí la tentación de echarme a dormir una siesta. ¡Pero menos mal que no lo hice! En cambio, llamé a mis amigos Ángeles y Umberto y les propuse que diéramos juntos un último paseo por la ciudad. Vinieron a encontrarse conmigo a las 4, y con ellos fui esa tarde a uno de los sitios más impresionantes de Salamanca: el Convento y Claustro de las Dominicas Dueñas.
Fundado en 1419, el Convento está ubicado en un palacio morisco de dos plantas que fue remozado en el siglo XVI para llevarlo al plateresco español. En la planta baja, uno se asombra ante los bellos arcos y los medallones esculpidos, se siente impresionado con el espacio asimétrico, la atmósfera de recogimiento y otros aspectos curiosos del lugar. Pero lo extraordinario, lo asombroso, el verdadero aquelarre, está en el sobreclaustro, en los altos: cada uno de los capiteles de esa segunda planta está decorado con decenas de demonios y de víctimas de esos demonios, que se contorsionan en posturas terribles y muestran en sus rostros expresiones grotescas y miradas de seducción y de goce misterioso e infinito: un despliegue exuberante, minuciosamente esculpido, con el noble propósito de advertir a las almas contra el encanto del diablo y sus representantes. Sí, sin duda alguna sentían pánico ante los demonios, ¡pero se deleitaban contemplándolos cada día!
Lectura en Béjar y cena final
A las 6 de esa tarde me uní a Belliard y a Chávez Casazola para la excursión a Béjar, una ciudad situada en las montañas, a unas 45 millas de Salamanca (fue fundada por los antiguos romanos y luego pasó a manos de los moros y de los visigodos; hoy es una estación de deportes de invierno y cuando las nevadas son buenas se llena de esquiadores, pero su población estable no pasa de los 20,000 habitantes). En ese sitio tan excepcional, el Espacio Cultural Bizarte nos había invitado a leer nuestros poemas, ¡y para allá partimos, sin mirar hacia atrás!
Nos vino a buscar en su auto el novelista cubano Reynaldo Lugo, quien vive en Béjar y amenizó nuestro viaje contándonos mil cosas de su vida, de su salida de Cuba, de sus andanzas por el mundo. Me alegró conocer a este cubano intenso, andador, que conduce con buen tino y que habla con pasión (lo cual en un cubano no es nada particular), pero con coherencia (detalle que sí es digno de mención…)
Durante el viaje de ida, mi falta de sueño me volvió a entorpecer, noté que la lengua se me enredaba y los párpados se me cerraban. Pero cuando llegamos al lugar de nuestra lectura, Reynaldo tuvo la saludable idea de ofrecernos unos refrescos con cafeína, tras lo cual nos regaló sendos ejemplares de su primera novela, Palmeras de sangre, cuya acción ocurre en La Habana a fines de los años 50.
Eso, y el recibimiento caluroso que nos dio Ana Vicente García, que atiende el Centro Bizarte, contribuyeron a despejar mi mente. El sitio es pequeño, pero muy acogedor; tiene una atmósfera muy grata y, por lo que pude ver, cumple múltiples propósitos (por ejemplo, funciona también como galería de arte: en las paredes había una muestra de fotografías).
Unos instantes después llegó Luis Felipe Comendador, otro de los escritores y activistas culturales de Béjar (quien además estaba encargado esa noche de presentarnos al público): un hombre de complexión sanguínea, de mirada alerta y expresión afable; dijo tener allí cerca una “pequeña” imprenta que luego nos mostró y que resultó ser enorme. También habló de sus viajes por Sudamérica y de lo mucho que disfruta el trabajo que hace para atender varios proyectos de activismo social y cultural en Perú. En suma, nos hizo sentir en familia; manifestó una elegante curiosidad por escucharnos.
Poco a poco fue llegando el público, una veintena de personas que parecían genuinamente interesadas. Como no contábamos con mucho tiempo (pues debíamos estar de vuelta en Salamanca antes de las 10 para no perdernos la cena de clausura del Encuentro), decidimos comenzar enseguida y leer en el mismo orden en que por azar nos sentamos a la mesa: primero Basilio; después yo; y Gabriel al final, para cerrar la velada. Todo transcurrió dulcemente y habrá durado una hora, a lo sumo, pero fue muy reconfortante. Los que habían asistido escucharon con mucha atención y sus miradas y rostros reaccionaban al contenido de los poemas; al final nos hicieron preguntas inteligentes. Nos llevamos la impresión de que se había establecido una reconfortante comunicación entre nosotros tres y el resto de los presentes.
En el viaje de regreso, Lugo decidió endulzarnos el trayecto con algunos incidentes de su última novela, El príncipe, una evocación histórica de la vida en Cuba y Estados Unidos de Alfonso de Borbón y Battenberg, el primogénito de Alfonso XIII, quien fue apartado del poder y tuvo que renunciar a su ilusión de regresar a España. El tiempo pasó volando. Yo seguía con un poco de sueño, pero la charla arrolladora de Reynaldo me mantuvo alerta. Entramos en Salamanca a tiempo y la cena de esa noche fue espléndida. Aproveché la ocasión para despedirme de todos y anunciarles que no los vería al día siguiente, pues saldría muy temprano hacia Burgos.
Casi a la medianoche, regresé a mi habitación, con una impresión muy alentadora de satisfacción personal y de deber cumplido. El Encuentro me había permitido conocer a individuos insospechados y creativos; además, había podido disfrutar por primera vez de Salamanca, una ciudad grandiosa, llena de significados y de fuerza.
Cuando entré por última vez en el pasillo que conducía a mi habitación, vino a mi mente lo que había dicho en Salamanca el escritor cubano Gastón Baquero en 1993, para agradecer el homenaje que le había ofrecido la Universidad Pontificia. No pude recordar en ese instante las palabras exactas, desde luego, pero sí su sentido. Ahora las he buscado y las puedo citar fielmente:
“Viajero incesante en el camino, llevado y traído por el corcel de la imaginación, es lo que soy, lo que somos. (…) No hace la poesía otra cosa que estar en el camino, errante, yendo hacia todas partes y hacia ninguna.”Me complace apuntar que el libro de donde tomo esas líneas fue publicado en Salamanca también, en 1995, en la Colección “Obra Fundamental” de la Fundación Central Hispano, y que uno de sus editores fue, precisamente, el coordinador de nuestro Encuentro, Alfredo Pérez-Alencart. Por todo eso no hallo mejor modo de cerrar esta crónica que expresando sincera gratitud: Gracias, Alfredo.
Miami Beach, diciembre 18 de 2012


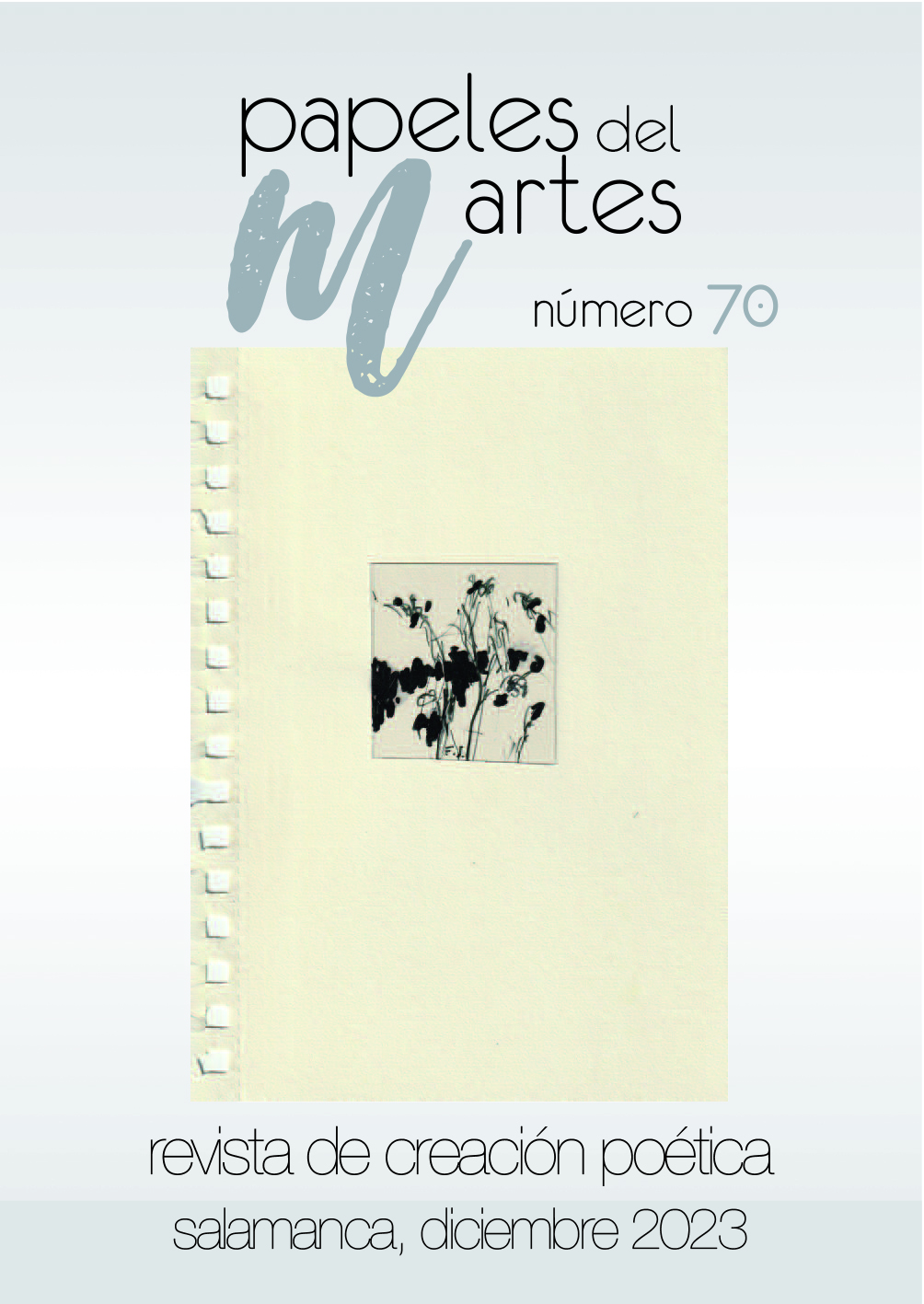




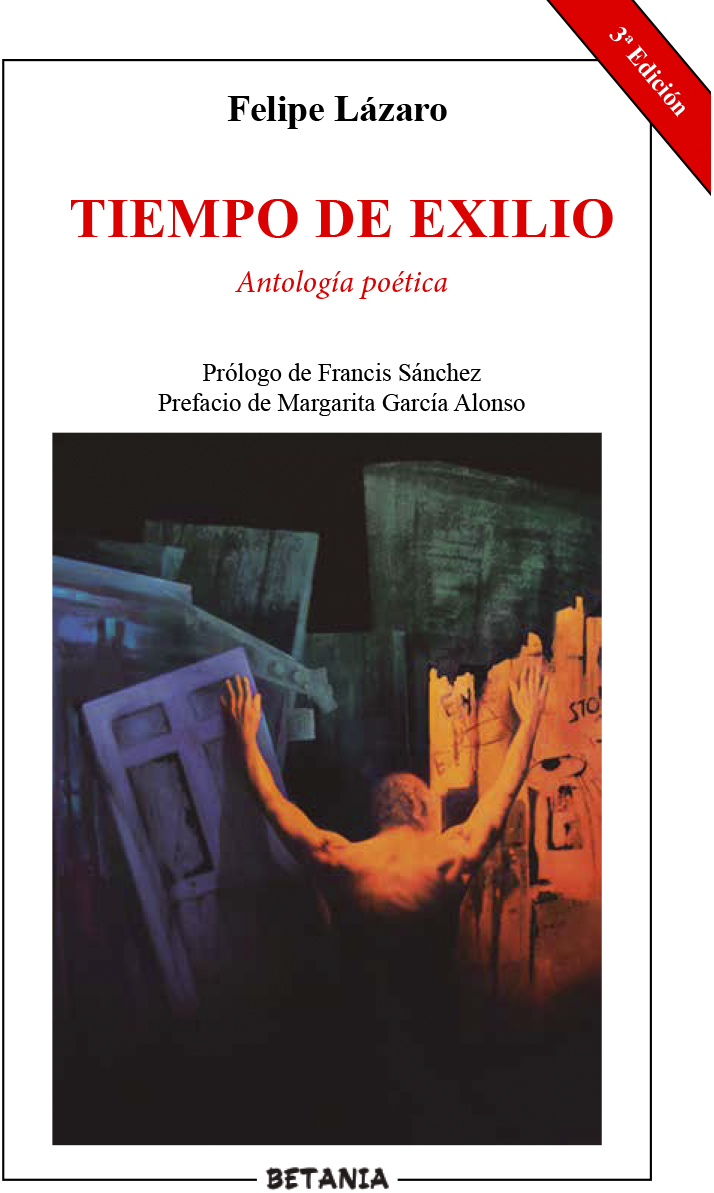
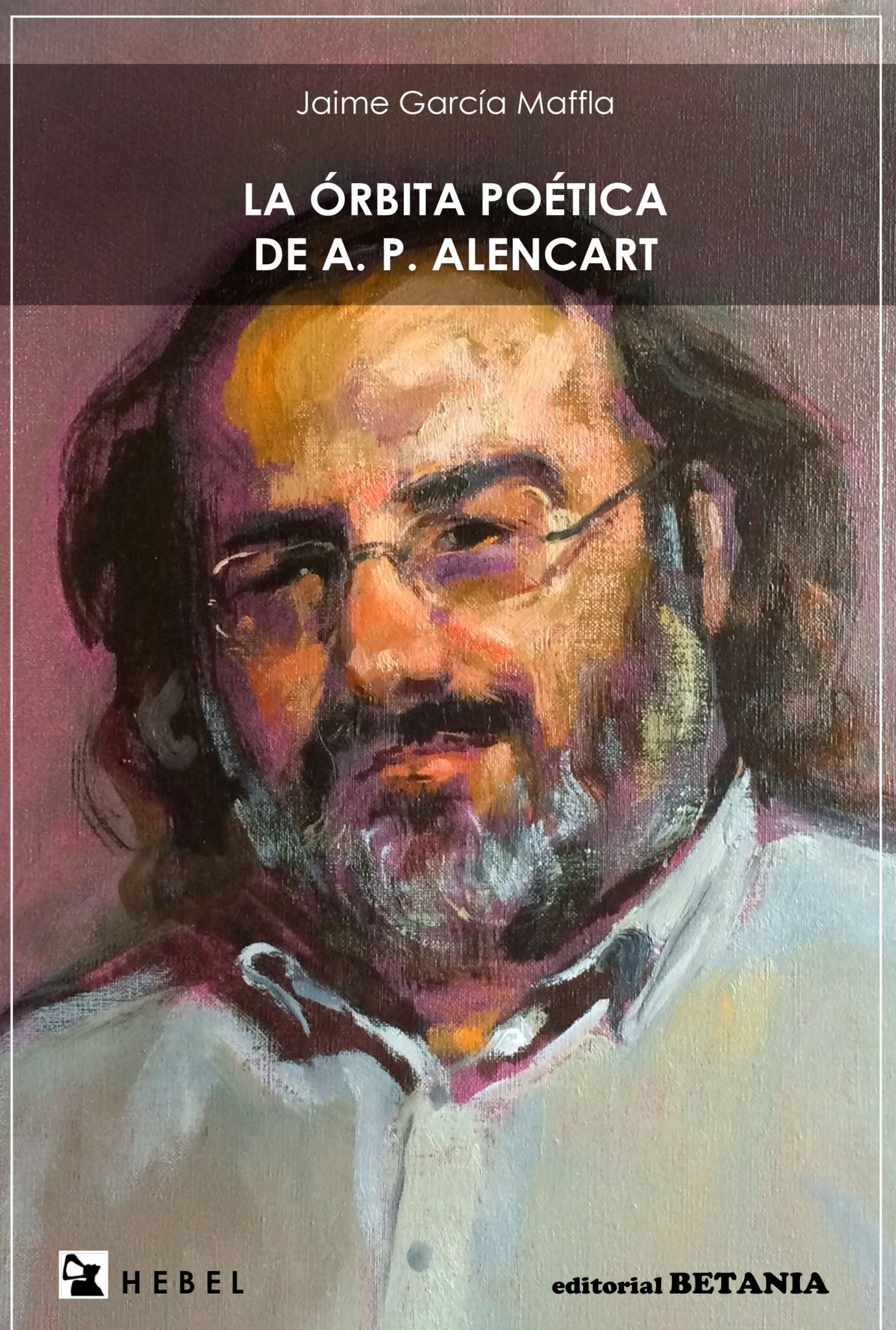

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.