
Hooper. Habitación
Irina se sentía segura en la sala de control; era el único lugar de Madrid dónde se encontraba a salvo. Las cámaras que vigilaban los pasillos y andenes del metro le daban un poder y una serenidad que no había logrado alcanzar en ningún otro lugar. Le hubiese gustado vivir en el centro de control, pasarse los días rodeada de esos ojos electrónicos que acechan los pasos de los hombres. Esa habitación sombría la tranquilizaba.
En los últimos dos años, desde que había escapado de la casa de Carlos, había vivido en habitaciones de hoteles baratos, en estudios cutres para inmigrantes, en pensiones de prostitutas en el centro, nunca más de tres o cuatro meses, nunca deshizo las maletas completamente, la ropa imprescindible en el armario, el resto guardada, siempre dispuesta para huir. Siempre una nueva habitación impersonal, siempre el insomnio, siempre el recuerdo de las humillaciones y el dolor de los golpes. En el ruidoso apartamento de la calle Espíritu Santo vivía en vilo: los pasos en las escaleras, el portazo de alguien que salía o el tintineo de las llaves del vecino la sobresaltaban e inquietaban. Se pegaba a la puerta y escuchaba con el corazón aterido y las manos sudorosas. En esos momentos las amenazas de Carlos ensordecían su cabeza: “Como te largues, te encontraré. Juro por Dios que te busco y te pillo…, aunque vuelvas a Moscú. Te juro que te acuerdas de mí. Te mato. Te busco y te mato”. Las broncas, los empujones, resonaban en los pasos tambaleantes y ebrios que trastabillaban por el pasillo. Las bofetadas, los insultos y vejaciones se escondían en cada llave que abría la puerta de los apartamentos vecinos. Solamente el somnífero le provocaba tal atontamiento y pereza mental que le permitía olvidar sus recuerdos y adormilarse un rato.
El reloj del centro del control marcaba la 1:45. Era la madrugada de un martes helador. Había nevado un poco por la tarde, muy poco. Lejos de templar la noche, el frío se había enquistado en los adoquines. En los pasillos y andenes apenas podían verse viajeros, salvo en los sectores C-1 y C-2, en las estaciones de Chueca, Bilbao o Sol. Como todas las noches, atenta a las pulsaciones de las pantallas, había vigilado a todos los hombres que asomaban a su ventana como un voyeur profesional. De pronto en la pantalla de la estación de Gran Vía vio a Carlos. Sí, era él con su chaquetón negro y su bufanda de cuadros verdes con sus andares febriles y lacerantes. Se dirigía a la línea 1. No había duda. Sabía que sucedería, lo sabía desde que le dieron el trabajo. Siempre supo que esas cámaras le devolverían su vida.
“El último tren llega a las 2:01 a la estación, si no va con retraso. A ver…, sí, va en hora. Vuelve a casa… Sí, toma el pasillo en dirección Pinar de Chamartín. Bien. Perfecto. Llega a Pinar a las…, a las 2:22 y pasa por Chamartín a las 2:18. Tengo 18 minutos para bajar a la estación. No puedo perder ni un segundo.”
Se puso el plumas, dio un último vistazo a la pantalla. El tren estaba entrando en Gran Vía, y él solo en el andén. El recuerdo de sus palabras repiqueteó en sus sienes: “Como te largues, juro que te mato. No paro hasta encontrarte. Te mato, recuérdalo bien. Me importan un cojón tus amigos los rusos”. Una ira encendida subió desde el coxis por la columna vertebral hasta abrasar su mente. “No puedo perder la ocasión. Tanto tiempo esperando… No puedo. Se acabó este oficio de voyeur.” Agarró con fuerza el bolso y comprobó si el revolver estaba en el neceser. Echó una ojeada a las pantallas y salió corriendo con la ira pegada a los talones.
El frío de la madrugada había arrinconado a la nieve. Un cielo azul radiante prendía la mañana. Llegó al apartamento agosta, había sido una noche muy larga. Por primera vez en mucho tiempo comenzó a sentir somnolencia, como si el sueño llegase poco a poco de un país lejano. Sentada al borde de la cama de espaldas a la ventana miró, un día más, el pequeño álbum de fotos que su madre le había regalado el día de su viaje a España. Sus hermanos, la abuela Olga, los primos de Rostov, su padre fumando la vieja pipa del abuelo, su madre con una cesta de calabazas. El aire helado que entraba por la ventana la mecía ahuyentando la nostalgia. Frío, sentía frío. El frío de la madrugada teñía sus cabellos rubios, y la alejaba de la noche. Un sueño cálido y transparente se apoderó de sus huesos enclenques. Estrechó el álbum amarillento contra su corazón, lo besó y guardó en el cajón de la cómoda. Cerró la ventana y se acurrucó bajo el edredón mortecino. “Esa maleta no puede seguir ahí. Tengo que guardarla en el armario”.


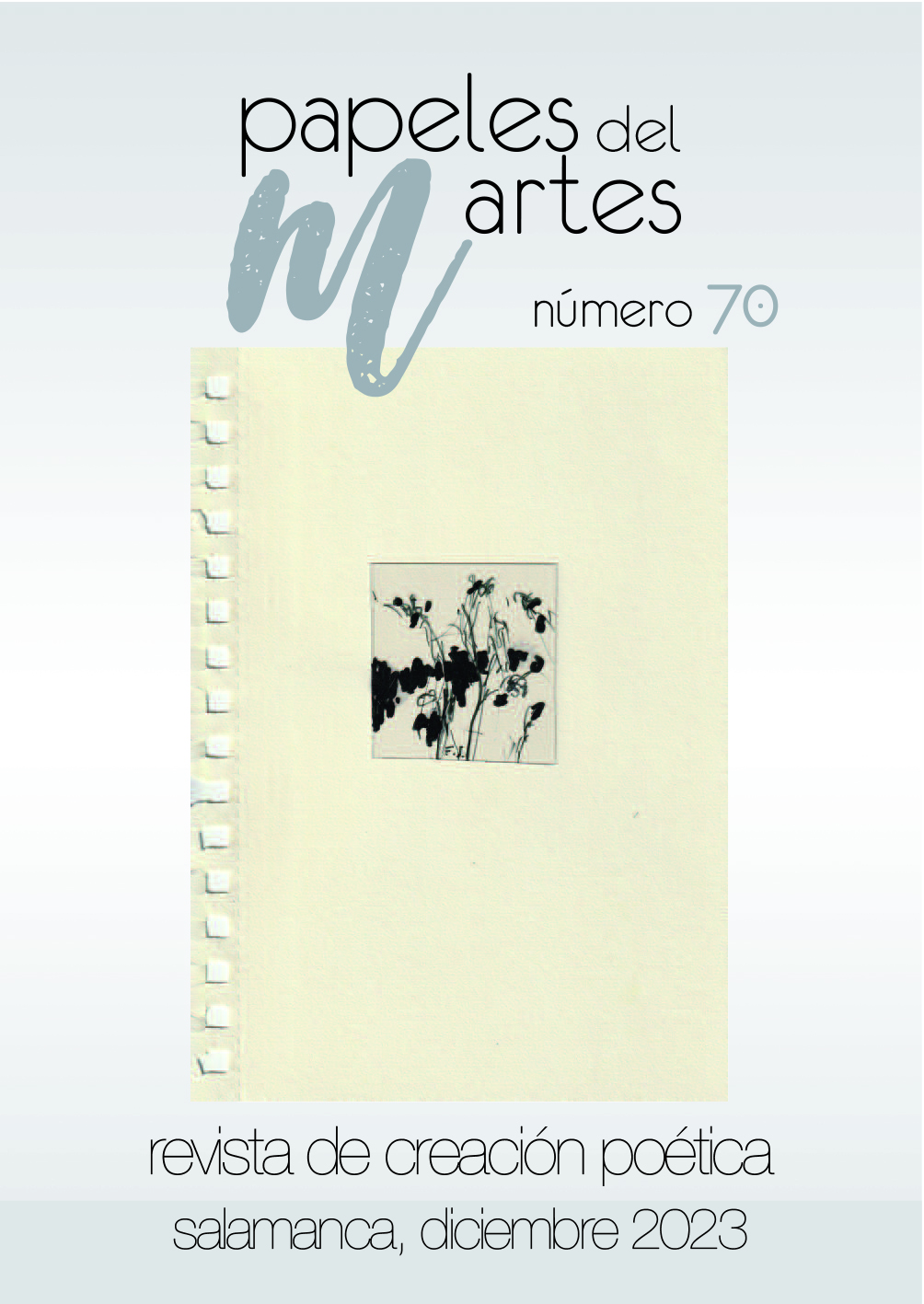




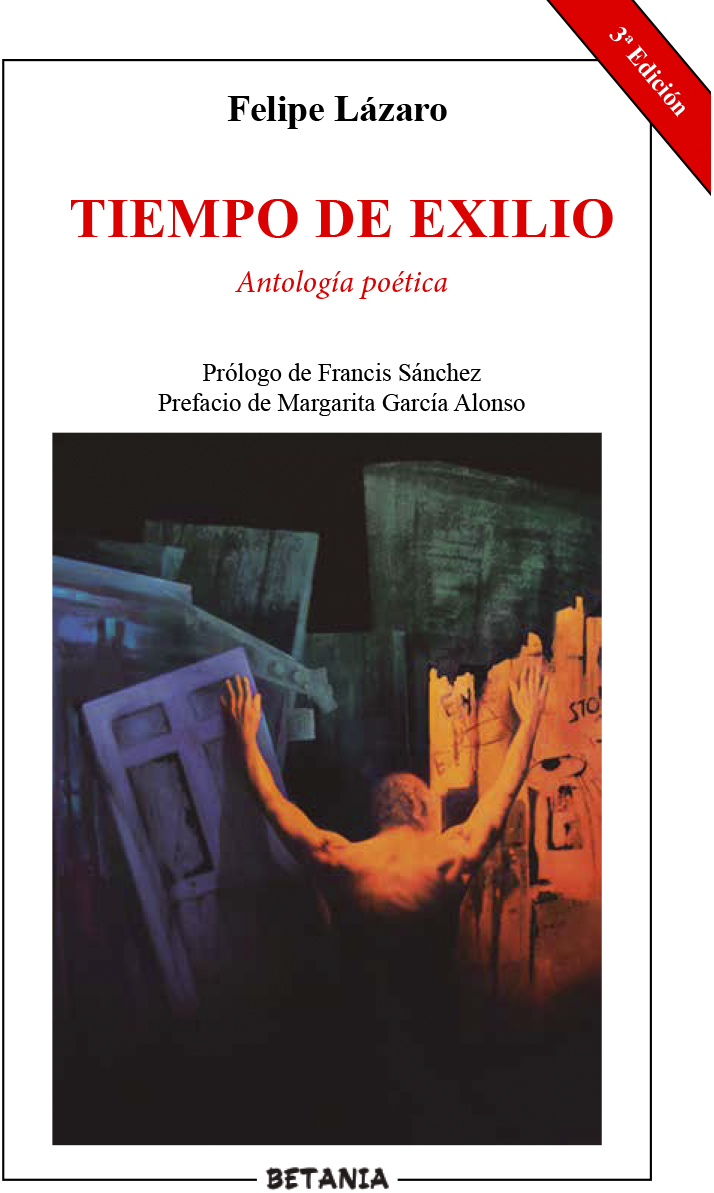
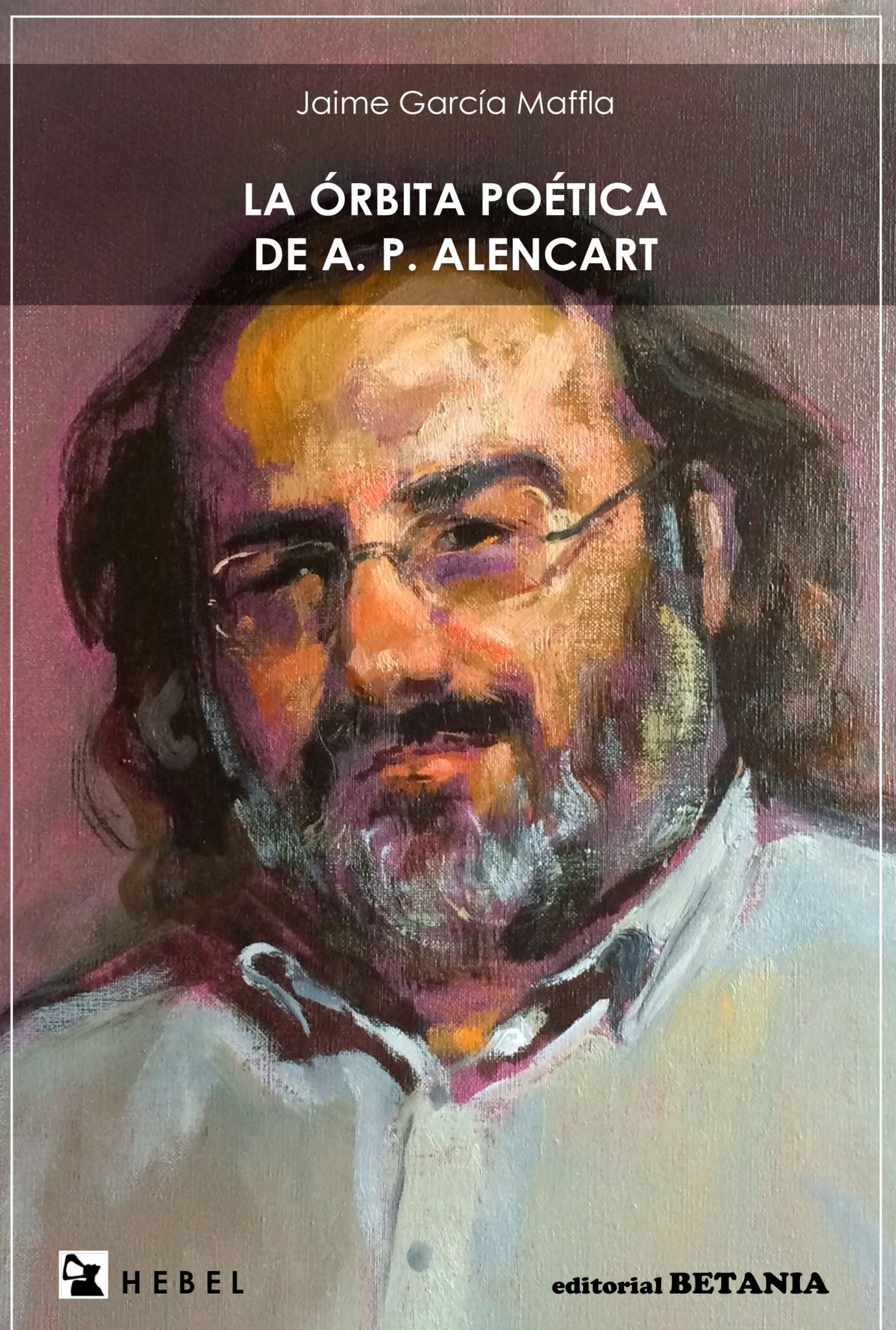

julio 1, 2012
Hola Mariajo. Me ha parecido un excelente relato. Mi mas sincera enhorabuena. Soy Toni el amigo de Felipe desde Mallorca. Un beso.
julio 1, 2012
Ni que decir tiene que la síntesis con la que obvias la parte más escabrosa es el acierto mas grande de la historia y hace que puedas empatizar totalmente con esa víctima-verdugo sin mancharte de sangre. Gracias, Mariajo.
julio 3, 2012
Hola Toni!, me alegra un montón que te guste, y sí creo que gana sin nombrar lo escabroso. Un besito.
julio 3, 2012
Tras leerlo, releerlo, y volver otra vez… No puedo decirte mas que, Ajo, !enhorabuena! Necesito ya encontrarte en mi estantería.
No se me escapa tu biografía, me gusta mucho como la cuentas
julio 8, 2012
Querida Ajo, tanto el relato como la biografía están bellamente escritos y me encantaron.Si bien el miedo casi siempre funciona como inhibidor,en este caso fue el elemento liberador que adquiere más fuerza porque quien lo padece es una inmigrante. Utilizar la elípsis para el desenlace fue un gran acierto. Un besote. POLY
agosto 8, 2012
Gracias, Poly, querida, siempre tan acertados tus comentarios. Me alegra mucho que te guste.